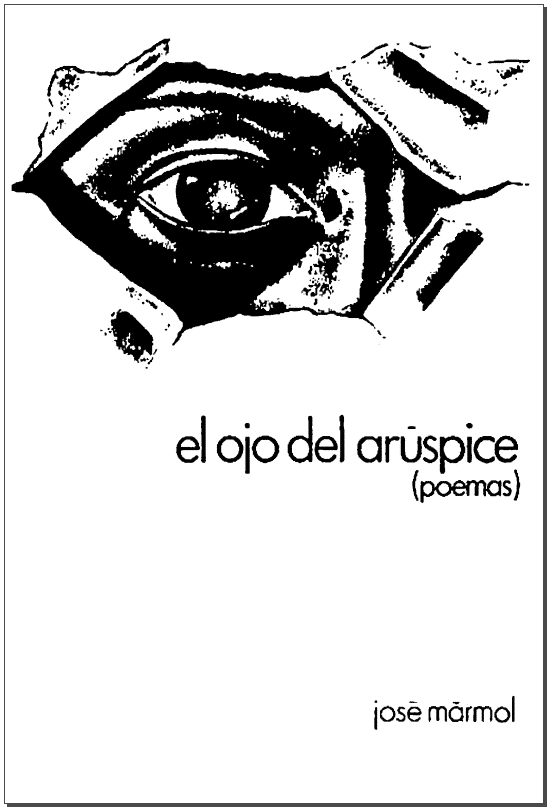A 35 años del libro “El ojo del arúspice”, de José Mármol
Han discurrido treinta y cinco años desde la publicación del libro “El ojo del arúspice”, el primero del poeta y ensayista José Mármol. En el orwelliano año de 1984, histórico para la República Dominicana por la poblada de abril en que el pueblo se lanzó a las calles contra el gobierno de Salvador Jorge Blanco, en ese año debutaba la poesía de un joven de 24 años, que casi tres décadas –y multitud de libros, lauros y sabiduría— más tarde, se convertiría en el más joven ganador del Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana, a sus 52 años.
Es abundante la bibliografía pasiva sobre la obra de José Mármol, y, por supuesto, sobre su obra inaugural, en torno a la cual existe el juicio cuasi unánime de que sus páginas son el génesis de una renovación estética en la poesía dominicana. Ahora me ha tocado a mí, como a innúmeros lectores en todos estos años, explorar este cuerpo poético, en mi caso, a bordo de una segunda edición —conmemorativa— que se publicó en 2016, en celebración del trigésimo aniversario de su salida a la luz. Mármol me obsequió el ejemplar de su libro en octubre de 2016, cuando nos conocimos al coincidir en un recital de la Semana Internacional de la Poesía, celebrado en el Museo de las Casas Reales, de la Zona Colonial de Santo Domingo.
Mármol ha sido también aclamado como el más destacado poeta de la Generación de los Ochenta. Su libro “El ojo del arúspice” traza la senda temática a seguir por muchos de sus contemporáneos; instituye la soberanía sobre su destino de los jóvenes que conformaban el taller literario César Vallejo, fundado en 1979 por el poeta Mateo Morrison. Antes de la publicación de este poemario, Mármol había esbozado ya su diagnóstico y pronóstico de la poesía dominicana de ese entonces, en un ensayo intitulado “Poniente de los ídolos”. La aparición de su libro de poemas confirma, en verso, lo que en su exposición prosística ya era prédica y augurio, al decir, por ejemplo, “¡Hay que subvertir la vieja lógica del discurso, violentar las bisagras amargas de la vieja retórica y la castidad gramatical! Hay que vaciar el significante y el significado. Hay que dar al porvenir una nueva indefinición: ¿quién tendrá en sus manos el cuerpo de las reglas?”.
Es esta “vuelta de tuerca en la literatura dominicana”, en palabras de José Rafael Lantigua, lo que acomete José Mármol, muy deliberadamente en su primer libro, desde su primer verso: “sucios una mano joven aparta cuatro encéfalos”. Esta línea adviene un flujo simbólico que congrega todas las aspiraciones del poemario. Se encuentran ahí el conflicto con la sintaxis, el fresco crudo de la muerte, la negación del cadáver del pasado, la lozanía juvenil del arúspice-poeta que subvierte y crea a partir del parricidio, —la tentativa de— enterrar la generación inmediatamente anterior, la de Posguerra. Esto es frecuente en la historia del arte y la literatura, el afán de romper a mordidas el cordón umbilical, aunque pienso que, en el caso de la Generación de los Ochenta, con Mármol a la cabeza, redundó incluso en obsesión. “El ojo del arúspice” ha sido escrutado, fundamentalmente, en esa faceta de fundar un nuevo hálito, uno que hurga en el ser humano a solas y no como parte de una masa; el viaje hacia sí mismo y el rechazo hacia todo postulado ideológico. Lantigua ha dicho: “¿Por qué transforma el panorama poético El ojo del arúspice? En pocas palabras, porque se sumerge en un espacio de búsqueda, de descubrimiento y de nueva dirección del decir poético, bajo unas líneas que marcan diferencias notables y definitivas con la forma en que se consumó el quehacer durante casi cinco lustros, o sea desde los mismos inicios de los sesenta, en la posdictadura, hasta casi finalizados los setentas, luego de la posguerra”.
Por aproximadamente veinticinco años la poesía de mayor resonancia en la República Dominicana fue la de alto contenido social e identificación con las luchas populares. Estimo que no pudo ser de otra manera. Ningún otro interregno histórico del país en el siglo XX contiene tan inusitado nivel de convulsión, incertidumbre, frustración o esperanza. No lo tiene la dictadura, porque jamás se perfiló con claridad un horizonte ni había espacio para la protesta a viva voz o la efervescencia cultural y cívica que se vivió en los sesenta y setenta. Es precisamente la decapitación de la dictadura lo que motoriza las voces veteranas o emergentes que en el tránsito de estos años se elevarán con la poesía como instrumento de lucha. Además de la continua crisis política nacional, de la vacilación entre la democracia y el retorno a la dictadura, jamás hubo tampoco en el continente y en el mundo, en todo el siglo XX, una polarización ideológica mayor, una cacería de brujas contra el comunismo internacional y el surgimiento de figuras paradigmáticas que concitaron la fidelidad incluso fanática de la juventud de la época. Los años ochenta alborean en un contexto nacional y global bastante distinto. Son un explícito cauce hacia la modernidad digital, hacia la difuminación de la Guerra Fría, y propician un encuentro tenaz con el espejo individual, con la abstracción, con las preguntas sempiternas que, más allá de épocas y geografías, atormentan o alumbran los latidos humanos.
Mármol manifiesta, en ese primer libro, una vocación dual: poeta y filósofo. Su reflexión es implacable sobre la cuestión de la muerte, a la que ve, a su manera, en cada acto terreno, o se siente visto por ella. No es la muerte que liquida la vida sino la que la determina. Es su azar y su goce, su musa y su destino. Es ella que hace posible toda poesía y toda filosofía. Ella no solo sucede a la vida, sino que la precede y la acompaña. La muerte es no solo irse sino nunca venir. Es la posibilidad de nunca acontecer, es el efímero paréntesis de vivir entre dos muertes rotundas, entre la nada y la nada, entre tinieblas gemelas que apenas se iluminan con las precarias fechas de nacimiento y de defunción: “hecho voluntad de desnacerme”, “un riesgo de nunca despertar de no haber nacido”, “la soledad hurgando su forma de no-ser en el abismo“, “acordes de silencio para nunca”, “tengo mi vida y mi muerte en un secreto”, “antes que la eternidad opté por ser instante”, “mucho antes de nacer hacia esta muerte sufría de morir de angustia en los domingos”, “en esta zona intacta del ser nada existió”, “estoy más cerca de la muerte que de haber nacido”, “hace diez milenios renuncié de haber nacido”, “la llama es el justo momento de nacer y ser para la muerte“.
La certidumbre de la aniquilación material atraviesa todos los textos, desde el título. El arúspice, según el diccionario de la Real Academia Española, era el “sacerdote que en la Antigua Roma examinaba las entrañas de las víctimas para hacer presagios”. Muerte por todos lados, a todas horas, y en su semántica más escalofriante. Es también el sacerdocio de —como dice Soledad Álvarez sobre la obra de Mármol— “la profunda raigambre humana de una poesía pensada y escrita desde el hombre y la solidaridad con la huérfana condición humana”. El arúspice, en su oficio fatal, es hermano de todos los cadáveres presentes y futuros. Y es un bastardo hijo de Dios, cuya presencia difusa e ininteligible también le es útil al poeta, o le es acaso inexorable, para narrar su recurrente drama mortecino: “el cadáver asume facultades de Dios abandonado”, “todo ha muerto en los dominios de Dios”. Paradójicamente, la muerte también puede ser una ruptura de las cadenas carnales y del sufrimiento que impera en la tierra: “más horrendo sería condenarse a no morir eternamente”, “he muerto y me liberé por fin de mí”. Otras veces la muerte es “la temible vorágine del polvo”, “la uña del suicidio designándome”, “celebridad de los huesos y nombres enterrados”.
No leo este libro como una suma de poemas sino de versos, como un solo poema que se bifurca en varios acápites de una bruma general. Mármol es un hombre que nació, creció y morirá en total complicidad con la omnipotencia de las palabras. Su arsenal es millonario de posibilidades. Su firma es de una polisemia excitante. Esta muerte multívoca que él invoca, le impele a amar, a copular, a recrearse, a escribir, a sufrir, a eyacular. Si no fuera por ese perfil múltiple del ser humano condenado desde antes de venir al mundo, si no fuera porque sus preocupaciones mortales ofrecen una diversidad de aristas desde una honda conciencia secular, “El ojo del arúspice” podría haber sido una elegía más y no el punto de partida de todo un sistema poético en el devenir de las letras nacionales. La solidaridad a la que aludía Álvarez es literalmente evidente cuando la inquietud de Mármol es la misma de todo el que se acerque al libro y al fuego perecedero de la vida, en primera, segunda o tercera persona, en cualquier posición en que coloquemos el espejo vital: “¿podría surcar la muerte tu trayecto al miedo jodido lector?”, “el hombre diseña su epitafio y mortaja en el silencio”, “ancho cementerio de nadie este mundo”, “todo se dirige a su desaparición”, “¿cómo te llamas cuando vienes a la muerte con qué sílaba de sangre te despiden los vivos?”, “late con impunidad el pulso cercano de la muerte”, “la muerte azula el tiempo que nos tejen los años a su paso”, “dejóme la muerte su forma desmedida en la otra mano”, “el tiempo visitó mi cadáver a recoger su tiempo en cada hueso”, “huesos esperando vanamente el llamado infinito de la muerte”, “mi muerte se ha precipitado bruscamente y jamás llega a la oquedad central del universo roto”, “en medio de la ventisca y los sollozos todavía”, “queda un reclamo de mi asignado hueco indelegable”, “mis ojos van tocando la médula del mundo en su viaje a la nada como un hacia dónde”, “acaricio despacio cenizas de otro nicho”, “muerte ignorada a donde siempre voy”, “podría vestirme hoy de miércoles la muerte”, “por la sombra de un signo va mi retorno al polvo”, ”multitudes de nombres ya muertos se acuclillan”. Especialmente impactante me resulta cuando el panorama de la muerte se columbra desde la anatomía: “osamenta cíclica comida por los perros del martirio”, “bulle la ceniza encima de las rótulas desnudas”. Ahí está el arúspice trabajando.
En el reconocimiento de su finitud, no hay solo una reflexión filosófica sino una observación atenta hacia el mundo exógeno, ese que está hecho de una realidad social específica. Le ha tocado al poeta vivir ante ella y en ella. Son, pues, abundantes las descripciones de escenas cotidianas de la ciudad: “trompetas de gallos en los patios barriales”, “en los parques desiertos deambulan marionetas insomnes”, “cines muertos”, “soledad hecha calles”, “chiriperos hambrunos (…) piden alucinados puros tragos de ron”. Hay, incluso, una crítica social y política: “habito un país que pergeña su olvido en la miseria”, “la viscosidad del vocablo democracia”, “aquí a los obreros les arrancan de flor”, “a las niñas les clavan monedas en el pubis”, “el borrachín del barrio inicia la bemberria como un rito”. Me llaman la atención los dominicanismos “bemberria”, que alude a la actividad de tomar mucho alcohol, y “chiripero”, persona que trabaja en lo que aparece. Estos versos que acabo de citar de José Mármol no tienen ninguna diferencia temática con los mayoritariamente cultivados por la generación inmediatamente anterior a la suya.
En su caso, son referencias escasas al ambiente nacional y no el alma de la poética altamente introspectiva de “El ojo del arúspice”. En relación a este contenido social que asoma la cabeza en “El ojo del arúspice”, evoco las siguientes palabras de Mateo Morrison: “La temática social y, más bien política, todavía imponía su impronta en la poesía dominicana, latinoamericana y mundial, presionada por la Guerra Fría y por el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, estimuladas aún más por la triunfante revolución sandinista y el avance de las fuerzas de izquierda en El Salvador, en Granada y otros puntos del continente. Eso en la primera etapa influyó en la producción poética de los integrantes del taller César Vallejo, núcleo esencial de la denominada generación del 80”.
He leído este libro a más de tres décadas de su publicación, y aunque es frecuente que un lector asiduo se embarque en obras de siglos y milenios anteriores, es oportuno el aviso de Jochy Herrera para quienes a estas alturas pudiéramos tener un criterio distinto sobre el significado de estos poemas hoy y mañana. Dice Herrera: “Han transcurrido 30 años desde la publicación de El ojo del arúspice y su relectura podría plantear dos desafíos: una contextualización en el devenir filosófico, social y poético contemporáneo, y, por otra parte, lo que a mi juicio constituiría una propuesta fútil: el intentar disecar su contenido en búsqueda de nuevos augurios y pronósticos implícitos en lo que aquella época constituyó una propuesta literaria e intelectual paradigmática dentro del pensar y las letras dominicanas”. Ya decía una vez Camilo José Cela que el oficio de profeta está muy desacreditado. Ciertamente, como acota Herrera, no debería buscarse la efectividad profética en este libro sino la radicalidad de esta propuesta, que Mármol ha consolidado, superado y variado en el transcurso de su carrera literaria. Pero tampoco ninguna obra es incuestionable. Más que la búsqueda del futuro, este texto se afana en distanciarse del pasado, al menos del pasado inmediato, porque recupera en cierta medida el timbre postumista. Basilio Belliard ha dicho de Mármol: “La suya es una poesía que critica el lenguaje filosófico y la forma de hacer poesía tradicional, acaso sin una conciencia clara y firme de que estaba haciendo una revolución en la tradición poética criolla; es, a un tiempo, crítica a un estilo poético, y, por tanto, al lenguaje de la tradición de la Generación de Postguerra, de mediados de los años sesenta.
De ese modo, al crear una ruptura, funda una modernidad, un aire de novedad”. La ruptura que simboliza “El ojo del arúspice” se auxilia de la filosofía, de la novedad, de la transgresión, pero su batallar en versos -concomitante a un estallido sensible de excelsas dimensiones- es contra ciertos extremos de la poesía precedente, no contra la totalidad de ésta, ya que es evidente que incluso en este libro están presentes las referencias a un hábitat social y a una circunstancia política, aunque en un contexto abismalmente diferente al que vivió la nación entre 1961 y 1978. Estas referencias están presentes más allá de la plena conciencia del poeta y se derraman en la esencia de su tinta, junto al resto de elementos que la matizan. La labor creativa no puede ser absolutamente consciente ni circunscribirse a los enunciados teóricos que el creador se haya propuesto cumplir. Es un acontecimiento trascendente.
La profusión de citas y epígrafes no deja espacio para la especulación sobre sus poetas y filósofos predilectos en ese entonces: Kant, Nietzsche, Moro, Schopenhauer, Cavafy, de Quincey, Mieses Burgos, Marx, Hegel, Spinoza, Artaud, entre otros. Conocemos también la confesa devoción de Mármol por el Heidegger de “Ser y tiempo”, y el Manuel del Cabral de “Los huéspedes secretos”. Ya decía Manuel García Cartagena en el epílogo al libro en 1984: “Sobre las citas de otros poetas no diré nada, sino que pertenecen a una moda (o modalidad) de poetizar, lo mismo que las citas de filósofos que de manera esporádica estallan en el interior de uno que otro poema, (aunque me pregunto si no será esto afán o alarde de erudición, prefiero pensar que se trata de intentos de provocar el diálogo poeta-poeta o poeta-filósofo). Fernando Cabrera, dice, por su parte, que se trata de “referentes conceptuales presentados a través de una clara estrategia intertextual y extratextual, de validación a través de voces de otros”. Creo que, además del ejercicio dialógico, sí era un interés de mostrar erudición a propósito del camino a seguir para él y sus contemporáneos y correligionarios, de mostrar la cantera teórico-lírica que superaba la inmediatez del discurso panfletario, populista y fanático. Porque era ese discurso el que debía morir, no la conciencia de la vida en sociedad, no el Ser dominicano, ese que es universal pero íntimamente ligado a su historia y su identidad, ese que no puede obviar el amor, el sexo, la miseria, la familia, la injusticia, la bandera. Es así como el joven José Mármol constata: “esta ciudad hundida en su resaca”, “los zapatos marrones que recuerdan los días caminados”, “llueve a la ciudad un calor de perros flacos estrujándose”, “alaridos de Miriam y tantas prostitutas muy lozanas”, y también puede elevarse hacia el territorio sideral: “devenir se me gasta en un eterno retornar memoria abajo”, “navegó irremediablemente su cáncer de pensar”, “el tiempo se subía encima del ser como una araña”, “lo sin rostro”, “quedo conmigo a solas huecamente”. Para existir, para ser poeta, para morir, es imprescindible esta simbiosis de azares.
Precisamente el azar es uno de los símbolos fundamentales en la arquitectura poética del libro que nos ocupa. La suerte, lo imprevisible, el destino, inquieta al rapsoda: “entre dedos que ansían respuestas del azar”, “una lluvia de dados sin reposo”. Prefiero decir símbolo o clave en vez de recurso, porque no me parece que el poeta toma nada para que le sea útil, sino que se deja poseer y tomar de los misterios que le deparó su primera alba en 1960. Otro símbolo para él, en su decir de tiniebla, es el mar, definido como “aquel hueso que duele a mis ancestros”, “infinita semilla de mi origen”, una cosa que nunca tuvo nombre”, “objeto que yo invento”, “un profundo instrumento de la nada”, “un espacio de ser y de no-ser”, “herida que no cesa”.
Las definiciones que él aplica al mar, en la coherencia de su dictado poético, pueden aplicarse a la existencia misma. ¿Podemos dudarlo cuando llamar al mar “empozamiento álgido de toda la resaca de los siglos llorados”? Otras nociones de la naturaleza hacen acto de presencia como interlocutores de la amargura que le hace cantar: “luz ganando pasos portando cuchillos”, “el cielo de madura soledad”, “el agua dice símbolos de luz sobre la sombra”, “hay que abrir el aire para salvar la música olvidada en sus alas”, “derretido escarnio de dioses proxenetas lleva el aire”, “la carne intocable del viento asesinado”. La misma fuerza simbólica tienen el tiempo (día, noche, estaciones): “con su virus la madrugada hincha el sitio de las cosas”, “el día se vino a bañar entre la página”, “hay flores llorando secas en postura prenatal bajo el otoño”, “yo robé del tiempo su raíz”.
Aunque no es un requisito para la calidad de un libro de poemas esta coherencia que tiene “El ojo del arúspice”, asombra que todo el libro obedezca a la formación de un armazón lúdico, desde las manos de un poeta ebrio de la vasta generosidad de la lengua, pero también desde la renuencia a la lógica y la sola lealtad a una magia taxativa. Se trata de “la riqueza de inciensos del lenguaje”, “vegetal terreno del que surgen las palabras abiertas frente al humo”. El sexo es también una de esas claves para sumergirse en el día a día del arúspice, que encuentra refugio, goce, reverberación, en el cuerpo amado o deseado. Y hace una pausa en la espiral existencialista para beber alegría: “robé la inajenable distancia en la edad de los cuerpos”, “las espaldas muarés con grises patos muertos dibujados a besos”, “sobre mi cuerpo el tuyo levemente pardo”, “tus bajo las mías piernas amarillas”, “¿a dónde el origen del amor sino en nosotros (nuestros otros) que cada día en estallido con sólo tocarnos a dedos lo inventamos)?”, “dos bocas mordidas tan de prisa”.
“El ojo del arúspice” se revela, treinta y cinco años después, como un hecho —de palabras— central en la renovación conceptual de la poesía dominicana. Y es siempre un ojo el que habla, uno inquisitivo, movedizo, uno que es ser y silencio, uno que pestaña y relampaguea desde el infierno terrenal. Este ojo del poeta es el órgano que no fenece y que interpreta el himno de una eternidad postiza, donde la poesía juega con la tempestad interior del ser humano. El rastro autobiográfico, en esa primera etapa de la vida de Mármol, es omnipresente y convierte este texto en un diario de su infancia y adolescencia, llenas de las alucinaciones sin las cuales la poesía no puede ser alumbrada.
En la estrofa final del poema “Formas” aparece el siguiente verso: “nadie —ni la más limpia utopía— podría impedir/ la erosión terrible de los cuerpos y las cosas”. Para el ochentista José Mármol y su Poética del pensar, la utopía no era la misma que para los veinticinco años anteriores ni para todos los que han venido después. Cada generación tiene su utopía. La suya estaba más bajo la piel que en el patio, más hacia adentro que de cara al exterior. Lo cierto es que nadie, ni la más limpia utopía, le ha hecho dejar de cantar.
Juan Hernández Inirio, escritor y Director Provincial de Cultura de La Romana.