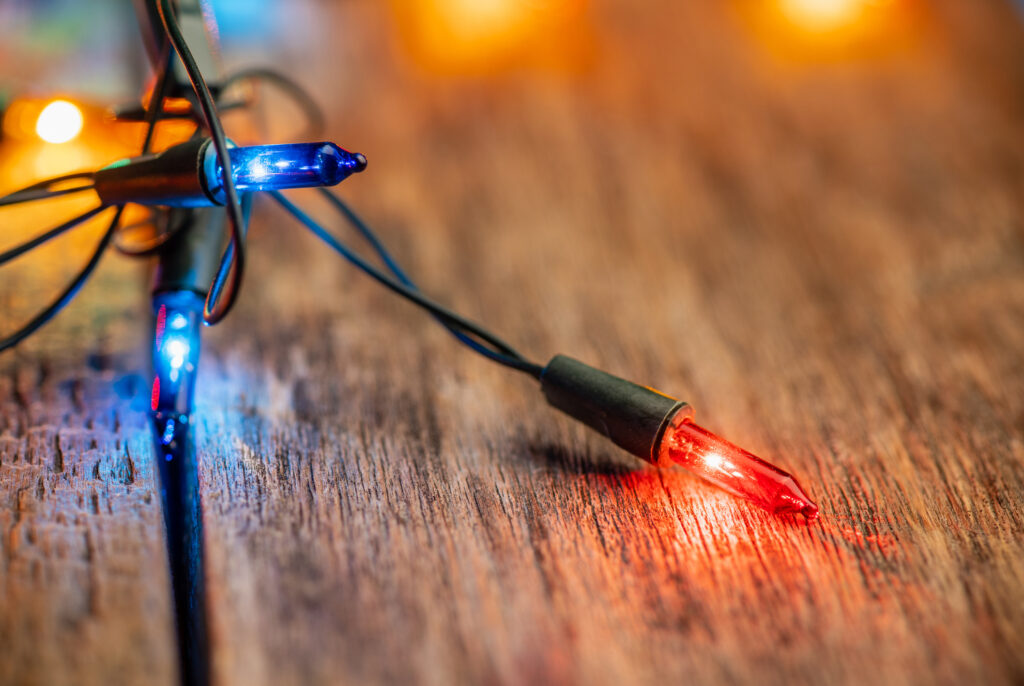—Regresa a recogerme a la hora de siempre, por favor —mi madre asintió con la cabeza. Me dio un beso en la frente y se marchó despacio, buscando la salida.
Las plazas comerciales son grandes y maravillosas; constituyen un deleite único y con múltiples virtudes y utilidad práctica para los visitantes. Hay pasillos con tiendas de lujo que venden ropas y artículos exclusivos; además, restaurantes a la carta, gimnasio, centros personalizados de yoga, farmacias, supermercados, acogedores bares con wifi, oficinas comerciales y, sobre todo, salas de cine con las películas de temporada en cartelera. Casi olvido los baños limpios y lujosos, con aromáticos ambientadores para los clientes.
¿Qué genio concibió el monumental diseño de esta hermosa y mágica plaza? Los pisos están hechos con baldosas blancas, cuadradas y relucientes. Creo que es una de las más grandes y modernas del país, ideal para entrar y caminar a resguardo durante los días lluviosos, descansar, tomar café, vivir sin límites, con sosiego; incluso, idónea para la diversión sana de los niños. En verano abruma la cantidad de padres que vienen con sus hijos. Una maravilla la estrella mecánica y otros juegos que se encuentran desplegados por distintas áreas. No es todo. Aquí hay salones en alquiler para espectáculos, conciertos y muy prácticos para actividades educativas y lúdicas.
Yo vengo aquí por otras razones. Soy un adicto extraño e irredento. Todos los días, en la mañana, vengo y me dedico a mirar cuerpos. Amo los distintos movimientos de los cuerpos. Son muy precisos. La sincronía mágica de las piernas… sobre todo, la gracia y el equilibrio que le confiere sentido al ritmo. Un paso y luego otro. A esa ancestral capacidad de los bípedos, que se llama caminar. Despacio. A paso lento. O corriendo, detrás de los niños en la plaza, ante un inminente peligro. Así, con la alegría que me produce mi incapacidad de poderlos individualizar. Tan pronto entro un vivero de ojos me ubica, pero momentáneamente, sin especial interés. Poco a poco pierdo presencia, apartan la mirada y termino convirtiéndome en uno más, ajeno a la muchedumbre.
La historia mía empezó hace cinco años y se reduce a un cúmulo de vivencias anónimas y personales. La plaza comercial está hecha con audacia arquitectónica, algo a lo que yo atribuyo que se convirtiera, desde el primer día, en una droga dura para mí; y me siento feliz consumiendo esa droga. Yo llegué a pensar que era el rey de la vida, un ser excepcional, sabiéndome un adicto único; y no solo por ese privilegio. También era mi gran secreto. Un ser humano que alucina y se siente extremadamente feliz con su vida simultánea, visible y efervescente. Todo me lo tomo muy en serio. Estoy aquí desde que abre hasta las primeras horas crepusculares. Traigo mi propio almuerzo y luego de comer, despacio, a gusto, me enfoco en lo mío: miro con los ojos ávidos, y muy excitado, el flujo y reflujo de los cuerpos a la deriva. No intento desentrañar nada más allá de lo evidente.
Hay una puerta de cristal a la entrada, limpia y transparente, a dos bandas. Abre y cierra automáticamente gracias a un mecanismo de sensores. Hay un dispositivo que avisa si entra o sale alguien, y abre de inmediato. Un grupo –tres, cuatro, cinco–, se quedó en el pórtico, sin entrar. Esperaban, seguro, a alguien que dejó el automóvil en el estacionamiento. El esposo, el hijo, un cuñado. Dos o tres aguardan, apacibles, con un teléfono móvil en las manos. Revisan, escriben en las pantallas con los pulgares… envían mensajes.
El tiempo pasa. Un minuto, dos. El esposo, el hijo, un cuñado… llega con las llaves del auto en las manos. El grupo, integrado, entra, avanza y sigue rumbo hacia un destino común.
La torpeza de los cuerpos que vienen por primera vez; igual que yo el primer día, que no sabía adónde ir. Vienen para comprar, o por recomendación de alguien. O quizá vienen de cuando en cuando: “Me permiten pasar… disculpen”, atraídos por la publicidad que vieron en los periódicos o la televisión.
Una tarde asocié a los cuerpos el sentido individual de la existencia y su condición. Había cuerpos con uniformes empresariales de distintos colores, gente que trabaja en la limpieza, obreros, llamados por la red de bocinas para que resuelvan emergencias o averías en lugares específicos, y que se integraban como parte invisible del engranaje laboral de la plaza para que cada día todo funcione con absoluta perfección. Independientemente de eso seguía con mi hábito de mirar solo cuerpos, la manera de la soledad que los embargaba, la felicidad fingida, o la forma oportuna y fenomenal para hacerse compañía entre ellos. Cada día es distinto; y distinto es el placer que siento ensanchándose en mi interior de manera viva.
Me ubico en un lugar, sosegado y atento. Dejo volar la mirada. Veo gestos, escucho voces, risas, el ruido de los cuerpos desplazándose, el singular taconeo de zapatos femeninos, en una caótica armonía, caminando, ordenados en la heladería, sonrientes, probando la variedad y el sabor de un helado en oferta y que otro cuerpo extiende, luego del pago. Me muevo. Evoluciono por la plaza. Una sucursal de un banco. Veo cuerpos en fila, parece una hilera de hormigas obedientes y silenciosas. Cuerpos frente a otros cuerpos, con uniformes. Miradas expectantes, separadas por un cristal. Cuerpos a los que, del otro lado, llaman clientes, atentos, pacientes. “El próximo”, dice una voz; y un cuerpo se adelanta. En la mano veo un fajo de billetes y lo pasa por una ranura del cristal en forma de rectángulo, hecha para tales fines; y paga servicios, tarjetas de crédito, transfiere una parte. A otras cuentas va una cantidad modesta. Y, finalmente, termina con sus trámites, cede su lugar ante la ventanilla y sale más aliviado, sin rastro en el rostro de alguna tribulación.
La plaza ofrece un garantizado deleite para los visitantes, que pueden desplazarse sin temor, ya que el recinto cuenta con un impresionante y eficaz equipo humano que garantiza la seguridad absoluta. En un lugar estratégico hay una sala de monitoreo, con personal entrenado y cámaras alerta, en servicio las 24 horas del día.
En una de las tiendas la alarma se dispara. No preciso, a ciencia cierta, el lugar de su procedencia, pero se entrelaza con otros ruidos, la risa contagiosa, niños dando saltos sobre las baldosas, sin pisar las rayas que las dividen; la música moderada fluye por los pasillos, a través del ramal de bocinas, hasta que cesa, finalmente. Hay un olor a café en el ambiente. Provocativo, intenso.
Sin darme cuenta, el olfato me lleva a un pasillo oloroso a vainilla, pasta de almendras, fresa, crema de chocolate y otras esencias más espirituosas y contundentes, donde una empleada en su punto de venta móvil prepara galletas pequeñas, hechas con masa de harina de trigo, delgada y crocante; iba preparándolas tirando la masa en una plancha caliente, según el orden de llegada de los clientes. Hay sillas y mesas para consumir en el sitio o los clientes pueden pedir empaques para llevar. La mujer, con destreza y en pocos minutos sacaba del fuego una exquisita joya de la gastronomía pastelera. No me resisto; y pruebo una. La galleta se deshace en la boca.
Me muevo. Ahora estoy frente a la tienda de teléfonos móviles. Se acercan varios cuerpos, llegan, se detienen. Observan la variedad de aparatos dispuestos en la vitrina. El cuerpo interesado se adelanta y pide que le muestren un modelo, pregunta el precio. El cuerpo a cargo del servicio pone un aparato en las manos del interesado. Habla despacio, ofrece detalles técnicos, adelanta facilidades de pago por cuotas si hace la compra en ese momento. “Volveré más tarde. Debo pensarlo”, dice el cuerpo, satisfecho con la atención. Va hacia el grupo, que se apartó un momento, y se marchan. Tiro la mirada al azar. Ver el desplazamiento, la dinámica y la actitud de tantos cuerpos sueltos, a su suerte, me proporciona una alegría inmensa.
Amo la lectura. Sobre todo, leo con frecuencia libros de poesía. Los versos iluminan, instintivamente, como bálsamo, mi alma y me sirven de consuelo, porque conectan con mis limitaciones. En mi recorrido paso tiempo hurgando en un puesto móvil con libros de venta. En la plaza son artículos raros, ajenos a su naturaleza y, ciertamente, como fuera de lugar. El puesto de venta resulta simple y sin grandes pretensiones: dos estantes largos, de quizá tres metros, hechos de madera prensada, a la altura de medio cuerpo, con cuatro tramos atestados de libros conviviendo en silenciosa armonía, y una silla junto al primer mueble. En el lugar ya me conocían. Preguntaba por algunos autores –José Donoso, Juan Bosch, Avelino Stanley, Santiago Gamboa–. “Se agotaron. No tengo nada de ellos”, me dijo la encargada, luego de consultar en un Ipad el inventario. “Espere”, me dijo cuando estaba a punto de marcharme. “De Juan Bosch queda Cuento de Navidad, un solo ejemplar, si le interesa. Y de otro escritor dominicano, más joven, tengo Infortunios y días felices de la familia Imperios Duarte, recordados con pusilánime ternura, que se ha vendido mucho, últimamente”. Con esperanza volvía de nuevo hoy, dos semanas después. Y, mientras leía algunos títulos de los libros a la vista, preguntaba, ilusionado, por nuevos autores. La respuesta era la misma.
Hay un grupo disperso, caminando por los anchos pasillos que se comunican con las tiendas, colocadas a uno y otro lado. Avanzo. Escucho el timbre de un teléfono. Veo cuerpos silenciosos, autómatas, sentados por tiempo indefinido en muebles de madera que forman una especie de sala de espera común. Todos los asientos están ocupados. Y más allá, otros, los más solitarios, dilapidan el tiempo haciéndose fotos, muchas fotos con los móviles delante de una escultura hecha con polietileno y empotrada en un lugar idóneo. El grupo de letras entrelazadas se articulan. I LOVE, dice, en un rojo encendido. Cinco cuerpos se apartan y vienen a posar, alucinados, como abejas al panal. Desde los teléfonos móviles se escuchan los disparos de las cámaras, retratando los cuerpos en sugestivas posiciones, con niños cargados; y, otros en pareja con el anhelo de ganarse la mayor cantidad de likes cuando suban las mejores fotos a las redes y compartir gotas de su vanidad con los nautas agazapados en los remotos rincones virtuales. Otros, sencillamente, se enfocan en el monitoreo de los videos, náufragos del internet, que llegan al móvil, con tres alertas en la parte inferior de la pantalla: REPRODUCIR, DESACTIVAR. VER MÁS TARDE. Hay cuerpos que se reúnen y hablan entre sí. O los cuerpos migrantes que llegan y se enroscan a otras partes de cuerpos nuevos. Unos labios que rozan una mejilla, manos que estrechan otras manos, dedos que acarician un rostro rejuvenecido con botox. Cuerpos bien dotados; piernas torneadas que llevan zapatos de tacones altos y con gracia se abren paso entre la muchedumbre.
Me llama poderosamente la atención un hecho inusual en la plaza. Veo ocho cuerpos reunidos, vestidos con hábitos de una orden religiosa. Tiran la mirada. Merodean, buscan algo; y, finalmente, alguien señala. Yo también miro. Allá está el árbol de Navidad, colocado en el pasillo mayor, frente a las escaleras mecánicas que llevan al segundo nivel.
Arriba, a ese mundo del segundo nivel, nunca voy; allá están los restaurantes, un área llena de sillas y mesas de distintos colores; venden churros, pizzas, hamburguesas, pollo frito, ensaladas verdes, arroz y frijoles, con carne bovina molida; rodajas de fritos maduros. Tacos mexicanos y la amalgama de olores inundando el lugar, metiéndose hasta lo más profundo de la conciencia y llamando un enjambre humano, clientes ocasionales que van ocupando mesas aquí y allá; lo sé, me cuentan. Arriba, al segundo nivel, nunca voy.
El árbol es un espectáculo visual único, frondoso, de altura monumental, imponente, iluminado con luces titilantes. Un imán, resulta, más bien, que atraía riadas de gente; y allí, frente a él, estaba yo. Entre sus ramas brotan bolas rojas y verdes. En grupo, todos los cuerpos, se concentran en torno al árbol. A su ritmo un cuerpo posa para la foto individual; luego cede el lugar y así, en un ciclo espontáneo, los demás van sucediéndose y acomodándose al lado del árbol. Uno de los cuerpos, con un teléfono móvil en las manos, se posiciona y va tomando las fotos desde distintos ángulos. En el momento de hacer la foto colectiva, todos juntos, una voz pide: “una sonrisa”. El grupo responde. Y así, con esa sonrisa de bienaventuranza desplegada en cada rostro, amplia y perfecta, con fe en la vida eterna, dispara varias veces presionando el icono de la cámara en la pantalla, moviéndose de izquierda a derecha. No falta la pareja de enamorados posando para la foto, mirándose a los ojos, sonrientes. Una música de temporada se escucha por los altoparlantes. Y lo habitual: las fotos, luego, una a una, se irán alojando en ese lugar del teléfono móvil que se llama “Galería de imágenes”.
En un momento, fruto de una situación insólita, entró a la plaza una multitud entre turistas y peregrinos con playeras, franelas, gafas oscuras, gorras con NY en el frente, t-shirts rotulados. Algunos traen pantalones cortos y leyendas grabadas en el pecho. Otros en la espalda.
A medida que pasaban ante mí, a modo de una improvisada y alucinante pasarela, pude leer al vuelo, casos individuales, como: “Aruba”, “Yo no me caso. La que se casa es mi amiga”, “Dubai”, “A los 18 estaba buena. 22 años después estoy re-que-te-buena”, “Soy un genio”, “Voluntario”, “Amigo de la suegra”, “Brasil”, “Hecha en 1957”. “Con 50 años y dando guerra”, “2035”. Una mente abierta y futurista, pensé, sin perder el orden de los demás rótulos: “África”, “La mejor mamá del mundo”, “Feliz año nuevo”, “Papá, contigo hasta el infinito y más allá”, “No tengo 50 años. Son 18 con 32 años de éxito”; y, en la retaguardia dos cuerpos tomados de las manos, que decían en sus pechos: “Josefa”, con franela de un azul intenso y “Andrés”, con franela rosada. Y el último cuerpo que pude ver llevaba estampado en el pecho los inconfundibles labios rojos y enormes de Marilyn Monroe, exhibiendo su peculiar y legendaria sonrisa.
En el pasillo mayor se reunieron. Yo iba detrás de ellos. Se consultaban y, luego de un acuerdo tácito, se dispersaron: iban de un lado a otro, sin saber qué hacer. Mirando; y yo también, mirándolos a ellos. En el corredor de las tiendas no hay mucho que ver, salvo para los amantes de la moda y los vestidos extravagantes. Todo se reduce a lo que trae la moda, de temporada. Rostros y cuerpos femeninos que no son humanos. Solo cuerpos de polietileno, cubiertos con prendas de vestir, adornos, bisutería. El mundo de la vanidad expuesto a la consideración de una variedad de gustos, buenos o malos. Gustos a prueba, flexibles. La mirada de una mujer tiene parámetros muy distintos a los ojos de un hombre. Comulgo, concuerdo y hasta pienso igual que Stephen Hawking: “No hay una única imagen de la realidad. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio”.
En mi recorrido, sin pensarlo mucho, entré a una impresionante tienda de electrodomésticos. Y, luego de cruzar un laberinto de artículos inertes, quedé atrapado ante un paredón de televisores de marcas famosas y pantallas descomunales. Todos sintonizados en distintos canales. Noticias, películas, documentales con atractivos turísticos, aviso de ciclones y tornados devastadores que azotarían la región con su fuerza destructiva –advertencia para los países en el radar, con la intención de que tomen las medidas de precaución ante una embestida de tal magnitud–; otros narran las maravillas del mundo marino, y uno que hace un recuento muy específico y detallado de las terribles fieras salvajes que todavía viven en algunos rincones de África.
Miro mi reloj de muñeca. La tarde cae. El límite que impone el curso real del tiempo y que divide el crepúsculo de lo que, sin darme cuenta, es el principio incierto de la noche. Hora insólita y de mayor afluencia. Los pasillos se convierten en un río de piernas y ojos que se mueven con caótica libertad. Veo ojos inmóviles en sus órbitas. Un tumulto de miradas que revelan afinidades, apetitos que se ocultan. Vergüenza y miedo también ocultan. Con dificultad el miedo, con mayor facilidad, la vergüenza. Emociones y sensaciones atrapadas en tantos cuerpos. Referencias y suspiros, risas. Cuerpos arrastrando vidas, marcados por el agobio, indiferentes. El aire de la plaza que entra y sale en cientos de pulmones. Me deleito mirando tantos cuerpos. Algunos embebidos en un estado de felicidad fingida, fatal. Y que aman vivir sin desafíos. O la carga de satisfacción y el sentido humano que la palabra desafío disponga a diario.
Aquí terminan los turistas en oleadas, trayendo sus cámaras, descubriendo historias y dejando en un ramal de manos sus encantadores dólares y euros. Muchos, aturdidos y borrachos de felicidad, se marchan acariciando la idea secreta de volver y quedarse a vivir en algún rincón del país. Quizá en la idílica zona de Punta Cana o Bahía de las Águilas. Y solo para alimentarse de sol y playas, todos los días, descreídos, mientras gozan a toda vela, de que en este exuberante territorio existiera un reducto del bíblico paraíso.
—¿Nos vamos para la casa, cariño?—. Por primera vez miro un rostro fijamente. Era mi madre. Me hallaba tan embebido en el ambiente que no la sentí llegar. Ya estaba cansado. Agotado, pero feliz y satisfecho.
Miro la hora en mi reloj.
El tiempo había pasado con la ingravidez de un suspiro.
—Sí, vámonos—, digo. Ella se coloca detrás de mí. Toma las empuñaduras de la silla de ruedas y tira despacio, buscando la salida, rumbo a nuestra casa.
_____
Rafael García Romero. Nació en Santo Domingo, el primero de noviembre de 1957. Novelista, narrador, ensayista y periodista.