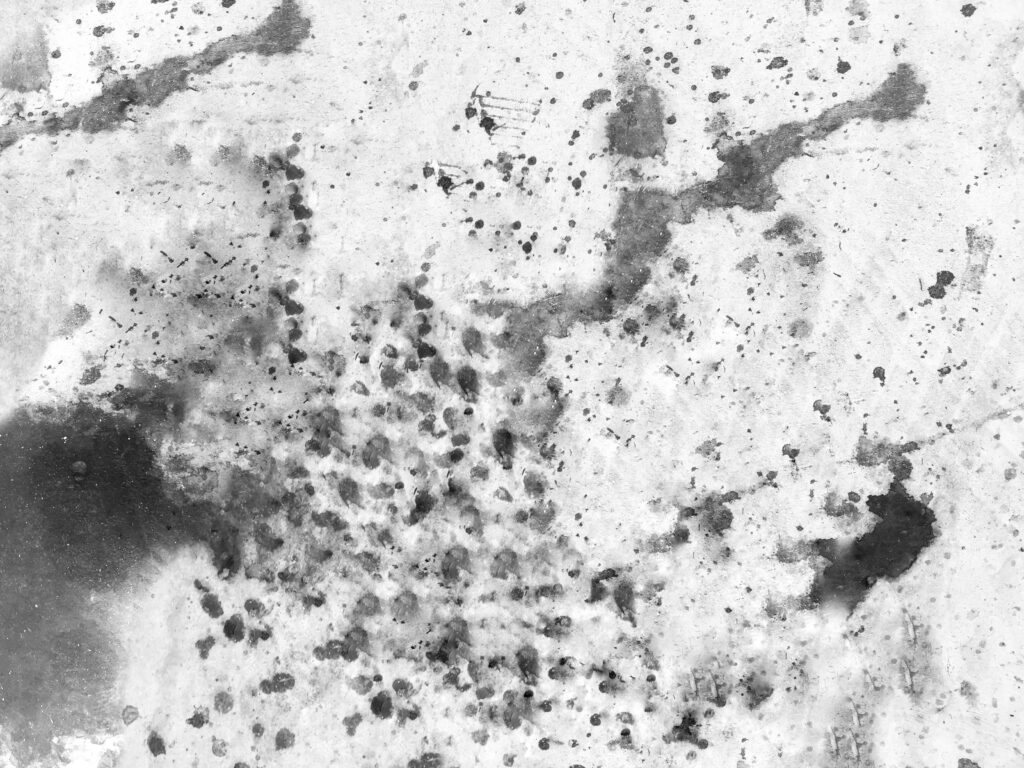“Arte y Cultura:
Armas de combate en la Guerra de Abril”
Salvo algunas excepciones que yo haya podido comprobar, los cultores del arte no tomamos en nuestras manos armas de fuego; o al menos no las usamos, o sólo lo hicimos ocasionalmente, etcétera.
La casi totalidad de los seres humanos deja crecer la quimera en busca del premio de una atención que los haga crecer ante los ojos de los demás y así compensar los desprecios de los que está cargada la vida (no hablo necesariamente de paranoia, complejos o neurosis); pero, cuando se trata de “creadores” la cuestión empeora: los límites entre la realidad y la ficción se hacen verdaderamente indefinibles. Lo mejor es, a la sazón, ya que resulta prácticamente imposible confirmarlo o negarlo, dejar esos asuntos intocados, y referirnos solamente a lo que es comprobable con hechos, lo que realmente hicimos.
Para quedar bien y porque es verdad, es bueno aclarar que la palabra “arma” no tiene que estar necesariamente involucrada con el fuego; por lo menos con ese que quema y mata. Pueden ser blanca, o simplemente, ser arma cerebral, que también defiende o puede agredir, además de divertir, por supuesto. Y de ese tipo de arma sí que usamos. Las nuestras, las armas que nos correspondían, nuestros artefactos, no tenían que ver con balas humeantes ni con texturas y colores acerados; eran otras. Realizábamos allí y entonces, los artistas, lo que sabíamos hacer: los pintores pintaban; los escritores escribíamos, y los teatristas actuábamos.
El arte es casi siempre, si no perpetuamente, un acto individual. Según esto, el artista podría catalogarse como narcisista, por no decir egoísta… ¡Y eso es bastante verdad! Podremos embarcarnos en ideologías, quizás resultaremos zarandeados por las circunstancias, complacidos postergaremos a veces nuestra clarinada masturbación en aras del bien de los demás; pero en la raíz del hecho siempre estará el “yo”. Ese ego crecido, con o sin razón, que establece que el Mundo y sus circunstancias son del color de nuestro cristal.
Y esa característica, digamos distintiva, nos dota de aspiraciones y capacidades, las cuales, tercamente insistimos, sólo pueden ser expresadas en un lenguaje diferente al cotidiano: el color, la forma, la melodía, el ritmo y, digamos, la palabra liberada de su cotidianidad. Sí, en la propia y deliciosa jerigonza que es la expresión externa de la estética; la sublime, la más alta manifestación de la personalidad.
Si se quiere tildar esta cualidad como defecto, habrá que pensar, en consecuencia, que es una limitación, “minusvalidez” mental; una especie de autismo, lo que sea. A nosotros podrá molestarnos; pero acabaremos no haciéndole caso, y definitivamente nos servirá para auto afirmarnos orgullosamente.
Partiendo de esto, no puedo evitar considerar que aquel “Abril” y su contienda, que hoy nos convocan una vez más, fueron y son un asunto básicamente personal, privado, mío… y algo ¡macabramente artístico!
¿Por qué entré a la Revolución?… ¿por qué permanecí en ella?… Esas y muchas otras preguntas pueden ser respondidas con el simple hecho de que sentía y siento que, por encima de temores o razones secundarias, estaba cumpliendo con mi deber. ¡No sé si será suficiente!
Y esto me lleva a otro cuestionamiento… ¿por qué tenía y tengo esa impresión extraña de que debía estar allí?… ¡Este si es un problema!… no lo puedo asegurar… de verdad.
Para explicarlo, si es que consigo hacerlo, tendría que referirme entonces a la calidad del alma. No la que los religiosos hacen sobrevivir después de la muerte material, sino la que nos diferencia de los demás; la que, en nuestro caso, nos da la etérea calidad que puede levantarnos de las miserias para aspirar a un cosmos… ¡correcto!, al menos.
Quizás no sea así. Tal vez no sea esto lo que le suceda a los demás, a los otros artistas que moraron en la guerra; pero, carente de una investigación satisfactoria, y sin ni siquiera haber tenido una aclaratoria conversación con los compañeros de entonces, no me queda más remedio que tomarme como pivote (de todas maneras, esta primera revisión histórica sobre nuestra participación en la guerra puede aportar definitorias luces).
Mas, por encima de todo esto, la realidad es, por más cercanos a la divinidad que nos creamos, que somos humanos, y con ellos compartimos sus cotidianidades.
Entonces, gracias a esa forzada comunión, se produce un reencuentro con los demás; nos convertimos en seres pedestres, ¡como los otros pobres mortales! (esto es una broma); por el ansia, el hambre, la angurria de comunicarnos, que es, a fin de cuentas, aspirar desesperadamente a poder vivir en comunidad.
Y ahí está la respuesta: para conseguir esta libertad tan cercana a la utopía, debemos, cada cual, defender lo que consideramos justo y necesario, o todo se desliza a la anarquía y al absurdo.
Producto de esta desazón, surgen las grandes palabras: “defensa”, “compasión”, “solidaridad”, “entrega”, “sacrificio”. Justificaciones que son hueso y carne y alimento, no quepa duda. Para vegetar aislados, sin compartir las penas, y sobre todo los júbilos de nuestros hermanos en sociedad, es preferible permitir que la existencia se nos vaya a contrapelo, aunque nos duela.
¡El asunto es “vivir”!, así, entre comillas, plenamente, de acuerdo con todo lo que nuestra alma o nuestro espíritu o la propia necesidad reclaman. Y eso hicimos.
Aquellos 133 días en que los artistas compartimos el hambre, la incertidumbre, el miedo, y, sobre todo, el ideal, nos hicieron descender de la ilusión de ser mensajeros divinos y nos ascendieron a la cima del ardiente humanismo, a los huertos del hacer hombro-con-hombro, a la plácida hermandad.
Ya no volveríamos a ser los mismos nunca más; o al menos, así debió y debe ser, si es que tenemos respeto de la recordación y somos consecuentes con la sensatez.
¿Qué hacían los artistas en Ciudad Nueva de abril a septiembre del 1965? Para no traicionar lo que dije al principio sobre el personalismo me refiero a “mi” caso.
Trabajaba en lo que en aquella época se conocía como “Radio Televisión Dominicana”. Allí escribía programas… La tarde en que presencié entusiasmado por el Canal 4 a Freddy Villa o Pancho Beras, anunciando el contragolpe, pleno de entusiasmo me remití a mi departamento en la empresa estatal a ponerme a las órdenes. Aquello era un galimatías de personajes en ese momento, la mayoría desconocidos para mí, y eso, por cierta afinidad con las cualidades del caos que nos ha zarandeado desde el nacimiento y al cual estamos ¿acostumbrados?, ¡me hacía sentir en la gloria! Pero diluido el placer de creerse libre, y restablecido el equilibrio que busca la cotidianidad, comencé… o mejor dicho, comenzamos los del departamento de producción, a escribir dramitas revolucionarios en pro de la concientización y, ¿por qué no?, de la agitación.
Entonces llegaron los yanquis, ya ustedes lo saben, ¿verdad?, y establecida la “operación limpieza” con sus colegas del CEFA, una noche en que nos habían dejado bastante solos a Franklin Domínguez y a mí, junto con algunos muy pocos locutores y técnicos, nos avisaron telefónicamente que estaban cercando la emisora, por lo cual nos vimos obligados, ayudados por la oscuridad, a poner pies en polvorosa.
Días… horas después, la estación fue trasladada a “la antena” para continuar la difusión de hechos e ideas. Y pronto, una tarde en que estaba en la casa de la hermana Ivonne, mi refugio ocasional para dormir y comer (¡también de pan vive el artista y hasta el rebelde!), escuché por la radio, la cual siempre mantenía encendida en nuestras frecuencias, que atacaban furiosamente el centro enclave radiofónico de los constitucionalistas, y… ¡abruptamente se suspendió la transmisión!
No recuerdo lo que pensé cuando llegué a la conclusión de que mis compañeros habían sido asesinados; pero sí, todavía, está muy presente el sentimiento que de aquella catástrofe se desprendía: ¡sentí vergüenza de estar vivo!
Antes había experimentado esta desolación, cuando sufrí las muertes de los que habían sido mis compañeros de conspiración durante el trujillato, y de los que de alguna manera estábamos en el complot para terminar con el tirano. En aquellas primeras ocasiones superé la angustia, la desolación; simplemente me consideré más “suertudo”. ¡Pero tres veces!… ¡No!… ¡Aquello ya era demasiado! Definitivamente no merecía seguir respirando… Y decidí cometer una especie de suicidio.
Estaba convencido de que finalmente los revolucionarios cercados resultarían masacrados por las imponentes fuerzas reaccionarias; pero no tenía alternativa: mi deber era estar allí, y con un final decididamente romántico, como un nuevo Ifigenia, la de Áulide, que aceptó el sacrificio de su vida por el bien de la Grecia, pondría yo en descanso mi conciencia maltratada. No me importaban el cielo o el infierno convencionales; lo primordial en ese momento, era liberar mi mente del remordimiento por traicionar con mi respiración, aunque fuera sin querer, la falta del aliento en los que se habían ido.
Estaba entrando en los definitivos imperios de la muerte, eso pensaba. Los que han leído “Vivir es Buena Razón” de mi libro de relatos La Guerra no es para Nosotros y/o el monólogo “Regalo” de Memorias de Abril, también de mi computadora (no mi pluma), sabrán como sucedió aquel asunto.
Pero la vida, a veces, tiene desenlaces felices. Y cuando llegué al edificio Copello, sede del Gobierno de Caamaño, el día en que me entregaba al destino que pensaba letal, una “peripeteia” o peripecia, según la mecánica de la tragedia griega, viró la acción dramática y trazó un nuevo curso optimista; la fe en el vivir, entonces, revivió en mí. Finalmente, los que creí difuntos estaban allá, en la Zona, o llegaron después, “vivitos y coleando”.
Pero la suerte estaba echada; aunque así fuera, ya no quería marcharme. Lo descubrí sin darme cuenta en el instante… ¡Esa sería mi nueva morada, hasta el final!
Finalmente, no morí (lo cual es obvio). Yo no sé si es asunto de juventud o defecto de creador inmerso; pero en aquella época no le “daba mucha mente” a mis decisiones; simplemente hacía las cosas porque sí). Y ya el asunto de la falsa traición involuntaria no importó más, al menos por el momento. Los muertos seguían en su estado y yo persistía en mi supervivencia; pero estaba tranquilo u ocupado y orgulloso, y los sobresaltos de las circunstancias eran una especie de juego delicioso, una aventura como ninguna, solamente mancillada por las lágrimas del luto; esas que brotaban silenciosas por los que no tenían tanta suerte como los que nos manteníamos
Sí, allí estaban los artistas, mis amigos, compañeros, los cómplices de mi idealismo, la pandilla no ladrona de Alí Babá. Veníamos del grupo “Arte y Liberación” o del otro, “El Puño” (ahí está el arma, la mano cerrada para golpear), o surgían de la nada, que al fin de cuenta eran la misma cosa esos escuadrones formados por protestantes intranquilos, ansiosos de libertad. Formamos entonces la simbiosis “Frente de Artistas y Escritores”.
La exactitud es que veníamos de la insatisfacción, de la tristeza, del aislamiento, de la castración, de la desesperanza. Y en este obligado estar juntos, aprisionados por un sangrante anillo, inesperadamente, saboreábamos la complacencia, el júbilo, la hermandad, la ilusión.
Naturalmente, los temas de nuestros trabajos entonces se colmaron de alambres, protesta y sangre.
¿Quiénes estaban allí?… Miguel Alfonseca, tan fanáticamente obsesionado en esto de la guerra como en todo lo demás; José Ramírez Conde, “Condesito”, desbordando cultura y señorial serenidad; Silvano Lora, fresco y dinámico Don Quijote, con sus magníficos carteles satíricos; Franklin, con su penetrante optimismo, pariendo ideas y libretos en constante vaivén; la confortante caballerosidad del sensato y cumplidor Fernando Casado; Armando Almánzar con su lacerante y frenético humor; la extraterrena tranquilidad cáustica de Juan José Ayuso; la figura enamorada y engominada de René del Risco, que se aparecía como un príncipe ante aquella horda de desarrapados para hablar de su pareja; el humilde y complaciente Graveley, técnico de la radio, siempre de buen talante; y el otro técnico cuyo nombre no recuerdo, ¡Dios me perdone!; los tres extranjeros: la belga Cristiane Ghuerie, la norteamericana Martha Jean y el cubano Luis Acosta Tejeda, quienes junto al haitiano Jacques Viaux, un dulce longevo en espigado cuerpo joven, ido inadecuadamente entre atroces sufrimientos, dieron autenticidad al valeroso internacionalismo del conflicto frente a la falsía de la Fuerza Interamericana de Paz.
Por supuesto había otros, unos cuantos; pero la memoria no los registra con suficiente proximidad. De todas maneras, no éramos muchos, como también era poca la suma de los que poblábamos el infierno del compromiso en el montoncito de cuadras de la Zona Colonial y Ciudad Nueva. No se asombren; recuerden cuántos eran los trinitarios, o los de Luperón, o los de Maimón y Estero Hondo, o los del Movimiento Clandestino 14 de Junio.
Estaban los que tuvieron que estar, los que querían estar, los que sentían la obligación de estar… En fin, ¡los que tuvimos la suerte de estar!
Las artes plásticas excitaron y se burlaron en las calles; los poetas, narradores y articulistas escribieron desaforadamente, alejándose del intimismo; proyectamos dos filmes en el cine Santomé: “La Silla”, de Franklin Domínguez, primer largo metraje dominicano, con su mensaje de libertad, y “El americano feo”, con su correspondiente y fogoso cine fórum; hubo tres espectáculos, me parece recordar: en el mismo Santomé, en el Leonor y en el Independencia. A este último se le agregaron algunos de los intérpretes populares que se habían quedado fuera.
Otro trabajo importante fueron las exposiciones populares y los recitales en los comandos.
Y los de la “Radio Santo Domingo” en un empeño que no ha sido reseñado todavía por la historia, informamos, exaltamos, excitamos, nos reímos y lloramos, por esa frecuencia que se mantuvo despierta en aquellos seis días de abril, en mayo, junio, julio, agosto y en los tres días finales de septiembre.
Todo esto deberá investigarse y establecerse por escrito, antes de que la vida se nos agote, y entremos todos, nosotros y los hechos, en el frío infierno del olvido.
Para cooperar con algunos datos agrego algunos nombres, de nuevo sin pretender ser exhaustivo.
En la radio, además de los tres extranjeros, los dos técnicos, y nosotros, a los que ya me referí, estaban: Núñez Fernández, Mario Báez Asunción y su hermano Luis Armando, Muñoz Batista, Ercilio Veloz Burgos, Lora Medrano, el inefable Fabián Damirón, y el folklórico “Rodriguito”, con su “y la vida prosigue su agitado curso”, quien para poder entrar en la Zona debió vestirse de mujer. ¡Prácticamente todos!
En las “24 cuadras”, luchaban también: Rubén Echavarría, Narciso González (Narcisazo), Salvador Pérez Martínez, Abelardo Vicioso, Máximo Avilés Blonda, Arnulfo Soto (Miñín), José Cestero, Gilberto Hernández Ortega, Cándido Bidó, Iván Tovar, Fiume Gómez, Delta Soto, Grey Coiscou… y algunos más. Aunque no todos estuvieron ejerciendo su profesión en el arte, dijeron presente como soldados, como ayudantes, o simplemente como apoyadores, por el simple hecho de tener domicilio en el lugar.
Una mención especial merecen Frank Usero, Tony Echavarría (Cambumbo) y aquel que defendió solo la plaza donde murió; quienes además de mostrar su arte, demostraron que eran “más machos” que muchos otros.
En una noche trepidante, la del 15 de junio, cuando una verdadera sinfonía de estruendos agitaba el espacio con sus resonancias de muerte, sentí el dulzor de la gloria. De nuevo nos habíamos quedado casi solos. Rememoro a Fernando Casado, a Luis Acosta Tejeda, a la embarazada Marta Jean, a Graveley y a Franklin Domínguez; y entre los no artistas, al coronel Lora Fernández, quien me quiso dar un arma para que, en lo que pensábamos que era el final, vengara previamente mi próximo deceso “llevándome a unos cuantos por delante”; y a Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien en una sorpresiva visita a la oficina adjunta a la cabina, se creció cálidamente en mi interior, adquiriendo, definitivamente, la cimera estatura de un líder de los de verdad, de los que comprenden la necesidad y el valor del sacrificio.
No podíamos callarnos, porque nuestro pueblo, el que defendíamos pensaría, si lo hacíamos, que todo había terminado; y así, turnándonos, sorteamos las necesidades del sueño, hasta que aquel capítulo fue superado.
Días después, y sin planearlo, en el romántico y patético cementerio viejo, un enterramiento, el de Jaques, se convirtió en el quizás más enternecedor acto cultural, cuando, entre otras cosas, el “Pera” y “Alfonseca”, homenajearon al amigo y patriota que despedían… “Toda la Isla para ti, compañero…”.
No recuerdo si sentí pavor, aunque probablemente sí. Puesto que no me considero un héroe, ni nada parecido, debo haberme sentido estremecido ante el acercamiento de la segadora de ilusiones. Pero eso tampoco puedo asegurarlo. Desde siempre he pensado que lo importante no es padecerlo, el miedo, sino superarlo.
Pero se tiene el derecho y la completa libertad de pensar que esta filosofía es puramente justificación, si les place. Yo mismo he sentido mis dudas.
Sí tengo muy presente que estaba satisfecho, y, lo que es muy importante, el recuerdo de aquellos días me ha guiado todo a lo largo del resto de mi extensa existencia: hay que hacer lo que se debe, lo que uno cree que se tiene que hacer, si se quiere dormir tranquilo y si se aprecia dejar una buena herencia para los hijos y para los demás que vendrán.
Y yo me deslizo al reino de Morfeo con la candidez de un niño; en el renglón de la Patria hasta he llegado a convencerme de que permanecí con vida para poder continuar, a mi manera, la lucha hasta el futuro, con las armas de artista que conozco (¿será otra evasiva?); y en cuanto se refiera a mi descendencia, seguro estoy de que, por lo menos, no sentirán vergüenza de este individuo que hoy les escribe.
“¡Qué bueno y cuán saludable es habitar los hermanos, juntos y en armonía!”.
- Utilicé el auto de mi padre para entrar en el área constitucionalista. Lo convencí de que donara gasolina a los rebeldes y él, a regañadientes, lo hizo. Luego de un paseo por la zona, cuando ya estábamos a pocos metros de la salida, la discusión bastante violenta que habíamos sostenido durante todo el trayecto llegó a una dolorosa culminación, que no era más que un pretexto inconsciente o una justificación, más para mí que para él: le dije que me quedaba en la zona porque, más o menos, “prefería morir que vivir la existencia mediatizada a la cual la corrupta sociedad lo había sometido”.
______
Iván García Guerra (San Pedro de Macorís, 1938) es actor profesor y director de teatro, además de narrador, periodista y dramaturgo. Fue reconocido en el 2015 con el Gran Soberano, la máxima distinción que se otorga dentro de los Premios Soberano.