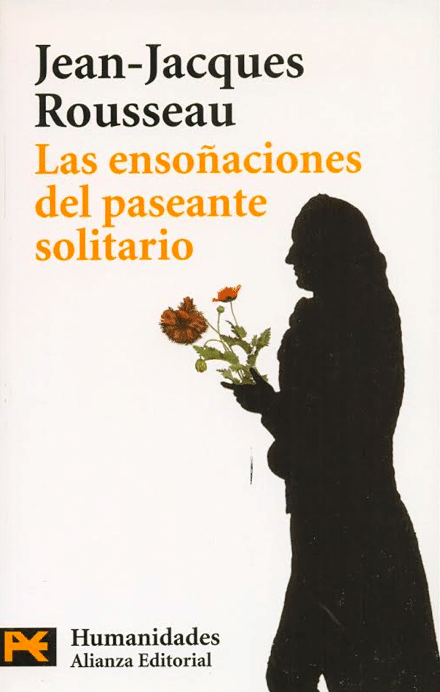Ahora que el coronavirus y la responsabilidad cívica obligan a la soledad temporal, me acordé de Ensoñaciones del paseante solitario libro que es más bien un alegato de la soledad constante. Su autor, Rousseau, fue el gran solitario de la ilustración, no solo porque se aleja de la corte y el barullo del salón intelectual, sino porque además teoriza su aislamiento y lo convierte en motivo de fe. La parte más emocionante de este libro está aquí: “A despecho de los hombres, disfrutaré todavía del encanto de la compañía, y durante mi vejez viviré con el yo que fui como si se tratara de un amigo más joven”.
La revolución industrial destruyó la soledad con la aparición de la masa. El siglo XIX es un siglo de cafetines y tabernas, de revoluciones y utopías colectivas. El solitario, para entonces, es ya una reliquia feudal. Pero vuelve, como entidad patológica, en el siglo XXI. Particularmente en sociedades asiáticas, donde la ubicuidad digital, a despecho del ideal corporativo de la conexión global, termina por alienar al individuo de su entorno. El hikikomori japonés, por ejemplo, vive en cuartuchos minimalistas con su ipad o su laptop, completamente separado del mundo.
Tal vez el coronavirus no hace sino enfatizar el carácter mórbido de la soledad contemporánea, que, a diferencia de la soledad de antaño, voluntaria y filosófica, parece producto de un totalitarismo distópico, una imposición sutil de monstruos impersonales como Apple.
Pero es mejor terminar con una nota agridulce, estampada por Rousseau en la última página de este libro: “Una casa solitaria sobre un valle inclinado fue nuestro refugio, y fue allí que en el lapso de cuatro o cinco años disfruté de un siglo entero de vida y de una felicidad pura y completa, cuyo recuerdo gozoso aminora el sufrimiento de mi vida presente”.
___
Marco Escalante, ensayista peruano radicado en Chicago. Autor de Malabarismos del tedio (Editorial 7Vientos).