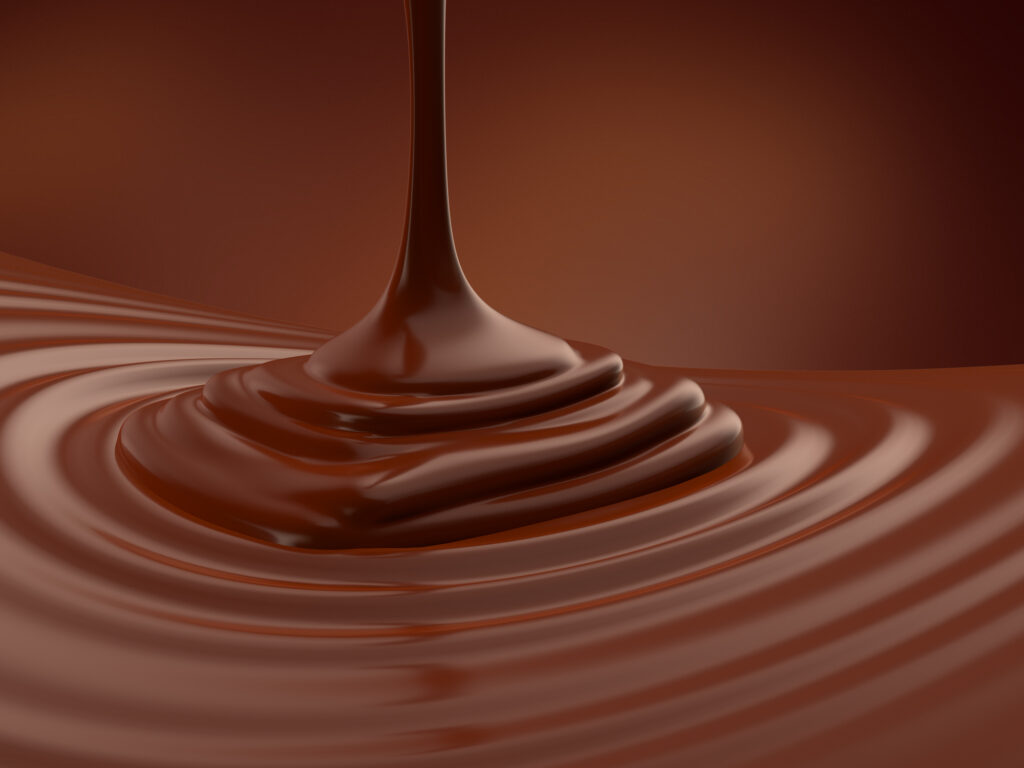Sorpresa sí me causó cuando un día me preguntó si me gustaría hacer el amor con un muerto; pensé que iríamos a una tumba o a una morgue para complacer un capricho; pero no, con quien haríamos el amor sería con Beethoven. Me pidió que pusiera al refrigerador un vino blanco, Savignon Blanc, para que hiciésemos el amor con el músico.
Era domingo por la tarde, había llovido y la ciudad estaba muerta; la espero en medio de un ambiente sereno y cargado de promesas sensuales; ella ha llegado con el pelo mojado, con un clavel como adorno. Casi siempre llevaba una flor en su pelo.
Estamos silenciosos. A veces nos rozamos en la pequeña cocina mientras fregamos las copas para el vino. Vino blanco o rosado. Nunca tinto. Como si ejecutásemos algún ritual heredado de nuestros ancestros, entramos al saloncito en donde está el equipo de música. La alfombra púrpura, muda, receptiva, sospecha lo que a continuación va a suceder. Jimena toma el control remoto del aparato de música y ubica la Novena Sinfonía de Beethoven. Nunca antes yo había escuchado aquella pieza. Le pregunto que si sabe de música. Un carajo, me responde con franqueza española. Y añade: contrario a lo que se piensa, quien no sabe de música disfruta más de esta excelsa creación humana; sólo déjate llevar, seducir por las melodías, por los altibajos, por la sutileza, por las emociones que brotan de esa conjunción de instrumentos.
Ha empezado la Novena Sinfonía de Beethoven, lenta, intimidante, así la siento. Nos acercamos. Es dulce la música en ese primer minuto. Sigue quieta, profunda, evocadora. Luego siento que se aviva.
Ella se ha quitado la blusa. Una flauta suena dulce, los violines. Se asoma una parte, que según me susurra Jimena, se conoce como Himno a la Alegría. Me ha quitado la camisa. La música se ha vuelto sobria y como llena de esperanza. Nos besamos al ritmo de la música. Huelo su pelo, lo acaricio. Ella deja ir y venir su cabeza en un lento vaivén. Miro hacia el cronómetro del equipo de música. Minuto cuatro. Los violines y los besos se imponen. De pie, estamos abrazados. Entonces estalla un movimiento, la música se mete por nuestros poros. Es el minuto cinco. El Himno a la Alegría nos hace bailar. Sí, también bailamos a Beethoven. Estamos semidesnudos. Ha vuelto la calma, una calma muy corta. Un tenor apaga la música. Un violín, una voz. Nos abrazamos fuertemente. Ella se ha quedado en ropa menor. Su piel es como música de flauta. Yo sólo llevo pantaloncillos. Un coro que canta en un idioma indescifrable; podría decirse que su canto es alegre. La música se ha tornado más animada. Como dos animales, nos lengüeteamos. Tomamos un trago. Nos pasamos el vino de boca a boca. Copas de carne. El coro aturde. Es el minuto ocho. El coro baja y las pasiones suben. Sube el coro. Nos apretujamos, casi nos exprimimos. El saloncito está lleno de energía, de la energía que mana de la Novena. La música se ha callado. Vuelve el Himno a la Alegría. Bailamos de nuevo. Ya estamos desnudos. Un barítono. Es contagiosa la música. Le toco los senos, le beso el cuello. Ella devuelve. Minuto once. Los violines llenan el espacio. He tocado su sexo. Está húmedo, tibio, palpitante. Ella me besa los hombros. Su lengua navega sin rumbo. Minuto doce. El Himno a la Alegría. Un instante de quietud. El coro estalla. Rozamos nuestros cuerpos con frenesí. Con violencia. Nuestras lenguas se desafían y combaten. Empezamos a sudar. El ritmo se cae. Vuelve el coro. Minuto catorce. Nos servimos otra copa. Estoy demasiado excitado, a punto de venirme. Ella lo nota. Se aleja un tanto y le baja la intensidad al fuego. Hemos vuelto a bailar con el coro de fondo. Nos tumbamos sobre la alfombra. El coro sube. Quiero penetrarla. Ella me detiene. La flauta, el coro, mis manos, su lengua, mi desenfreno, sus jadeos. Minuto diecisiete. El coro. Sube, modula. Rodamos. Ella arriba, yo abajo. Y viceversa. El sudor corre. Minuto diecinueve. Calma. Sube la estridencia. No aguanto, casi me derrito. La he tomado. Los violines. El coro. El tenor, la soprano. Entro, salgo. Entro, salgo. El coro enloquece. Ella me rodea la cintura, me araña. Minuto veintidós. Preludio de lo que viene. Un poco de calma. Entro, salgo, entro salgo. Mis movimientos contrastan con la música. Minuto veintidós y medio. Se cae. La música, no otra cosa. Empieza el último ataque de la sinfonía, la última embestida. Todo es frenético. Mis movimientos, su lengua, su cadera, sus jadeos, sus gritos. Minuto veintitrés y cuarenta. Estoy en lo más profundo de su cuerpo. Quiero entrarme en su cuerpo. La música anuncia el desenlace. Es violencia. Es estremecimientos. La música. Mis movimientos, la música, sus gritos, los míos, los suyos. Su llanto. La música es atronadora, hay que oírla, salvaje. No aguanto. Me estremezco. Su llanto. La cúspide. Hasta allá escalamos junto a la música. Bruscamente ha cesado la música, y los movimientos. Estamos desahuciados. Agradecidos de Beethoven, desinflados.
A ti te sugiero que escuches esta sinfonía, principalmente el último movimiento, los últimos treinta segundos, y comprobarás que no hay más parecido al instante final de un violento coito que estos instantes finales de la Novena. Me darás la razón.
(Fragmento de la novela Un amante indiscreto, publicada por Editora Cumbre en Santo Domingo, año 2004)
____
Luis R. Santos nació en Santiago de los Caballeros. Licenciado en agropecuaria por la Universidad Católica Nordestana. Ensayista, novelista, cuentista y gestor cultural, además de profesor de escritura creativa y conferencista. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2018 por su libro Síndrome del iPhone. Creador del programa Dominicana Lee.