Me parece oír el saludo de Vitico cada vez que llegaba a uno de esos encuentros bohemios organizados por un grupo de amigas, par de noches a la semana, en “el Monumento”. Tratando de excusar su tradicional tardanza, solía aparecerse sorpresivamente al pie de la larga escalinata, con su guitarra en la espalda, y desde allí nos voceaba: Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!
Nos moríamos de risa con este trovador incipiente que casi siempre traía un cuento musicalizado que se le había ocurrido en el camino. Le gustaba improvisar unas letras con descripciones cómicas de cada uno de nosotros, tipo décimas populares, y les ponía unos compases medio desafinados de fondo.
Unos tragos, decenas de cigarrillos, algo de comer que llevaban en canastas las muchachas, y entonces las canciones empezaban a cambiar de tono. Dos o tres boleros clásicos y luego, cuando ya estábamos medio romanticones, Vitico se ponía el cigarrillo entre el meñique y el anular para empezar a entonar sus propias composiciones, a veces dirigidas a una mujer ausente o a alguna de las presentes. Allí escuchamos “La casita” y “Qué confusión”, decenas de veces antes de que tomaran sus nombres formales. La parte final era medio bailable porque de la guitarra salían sones, merengues y unas bachaticas totalmente picantonas a las que les hacíamos coro.
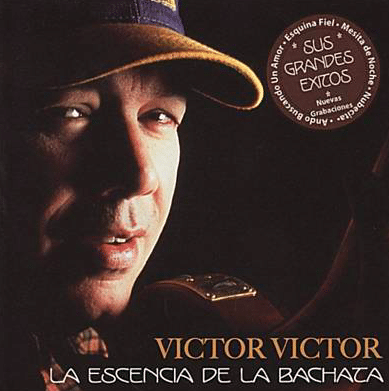
Esos encuentros fueron bautizados “nocnics” porque las amigas decían que eran “picnics de noche”. Aunque Vitico ya vivía en La-Capital, fueron muchas las veces que él dejaba lo-que-sea-a-medio-talle si aparecía una bola para Santiago y, si no había ese chance, tomaba varias guaguas que paraban en pueblos cibaeños para así llegar tarde y de sorpresa al nocnic de turno. Era 1970: yo, universitario de dieciocho años y Vitico casi con veinte y dos. Todos nos decíamos “Mani”, pero yo a él le puse “Mani-Mani”, parodiando su original doble nombre.
Luego de un breve tiempo de vernos con frecuencia, nos despedimos casi para siempre. Cada vez que nos encontramos en cualquier ocasión posterior, por más formal que ella fuera, seguimos saludándonos con los mismos nombres, la misma alegría y la gozosa complicidad de aquellos nocnis.
Hoy, en este mundo de duelo y de aflicción, como dice Rubén Darío en su “Canción de otoño en primavera”, siento ganas de vocear aquella estrofa que tanto le gustaba: Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro… y a veces lloro sin querer… ¡Mas es mía el Alba de oro!
Santiago, 20 de julio de 2020.
____
Rafael Emilio Yunén, ensayista, geógrafo y docente. Miembro de la Academia Dominicana de la Historia.

