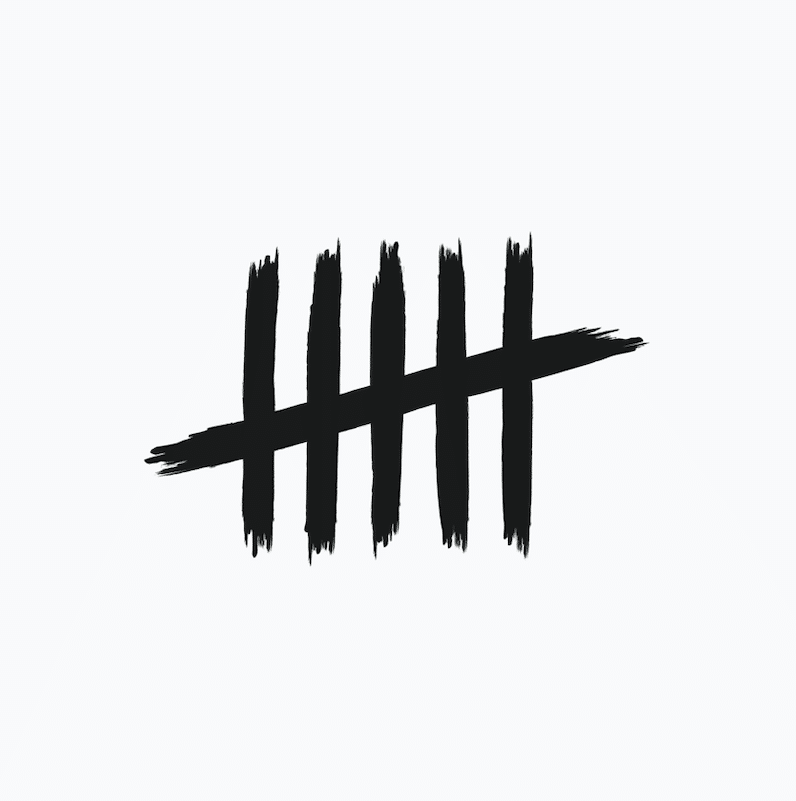Jueves 26 de marzo, 2020
Estos días de encierro me han permitido descubrir una virtud insospechada en algo que no había dejado de hacer —por costumbre, por inercia—, pero que íntimamente sabía sin futuro, más aún, condenado a muerte: salir a comprar el periódico. Hacerme con la prensa se ha convertido en una excusa inmejorable —y perfectamente legal— para dar un largo, anhelado y agradable paseo por la ciudad. Otros se pelean por ir a tirar la basura, y algunos hasta lo hacen con el cubo vacío; hay quienes se turnan para sacar a pasear al mismo perro, o lo alquilan para que lo hagan los demás, y lo siento por los pobres chuchos, que deben de acabar agotados. Yo elijo el quiosco más alejado de mi casa y me lanzo a la caminata. En mi descargo añado que ya no me queda ninguno cerca: los quioscos en Sant Cugat, como en todas partes, han ido cerrando, y ya solo sé de dos a los que pueda llegar sin cambiar de término municipal: uno en una gasolinera Repsol y otro en la calle Francesc Moragas —el fundador de La Caixa—, atendido por un señor muy antipático, pero también por una señora —su mujer, que no sé qué hace casada con ese borrego— muy amable. A este me dirijo: está a 2.000 pasos de distancia, mientras que el de la gasolinera, solo a 1.500. Cuando uno está enclaustrado, los pequeños accidentes del mundo cobran una relevancia insólita: los colores brillan más; la luz es más rugosa y, a la vez, más aterciopelada; los gestos humanos se esculpen en el aire como si fueran de mármol y se llenan de significado. Todo salta, sangra, se repuja. El ojo ávido repara metódicamente en los detalles, como el tentáculo de un animal que llevara mucho tiempo escondido en la madriguera. (También la memoria se activa, espoleada por la viveza anómala de todo. Hace poco fue el Día Mundial de la Poesía, y por todas partes circularon mensajes celebratorios. Los versos que espolvorearon en los telediarios —pertenecientes casi todos a jóvenes jovencísimos que manejan las redes sociales como un rorro su chupete— me sonaron a máximas de autoayuda para adolescentes y, en algún caso, para adolescentes retrasados). Algunas cosas, no obstante, se imponen como una evidencia. La poquísima gente con la que me cruzo —casi todos, paseando a perros (no sé si por turnos), más alguna señora mayor que va o sale del supermercado— se aparta unos metros cuando me acerco por la acera. Yo no lo hago: me sabe mal transmitir a la gente la idea de que están apestados. Prefiero —estúpidamente, supongo— asumir el riesgo de que me tosan encima (o de atravesar esas nubes de gotitas aciagas que sueltan los infectados). Más consciente soy aún de la distancia que el coronavirus ha introducido entre las personas cuando advierto la que guardan entre sí los clientes de una pequeña panadería: cuatro o cinco metros de uno a otro. Al principio, había que estar a un metro o, como mucho, metro y medio del prójimo; luego, la separación ha crecido hasta los dos metros; ahora la gente la ha llevado, motu proprio y acojonado, hasta la lejanía. Por las calzadas solo circulan algunas furgonetas y repartidores de comida en moto: los empleados de Glovo, Deliveroo y Telepizza son los nuevos centauros del desierto. En una instalación de electricidad, leo una pintada: “Setze jutges mengen fetge en un jutjat i me la mengen de costat” (‘dieciséis jueces comen hígado en un juzgado y me la comen de lado’), versión indepe y guarrilla de un clásico trabalenguas catalán. Más allá leo otra: “Si ens fa por el confinament, recordem les preses en aïllament” (‘Si tememos el confinamiento, recordemos a las presas en aislamiento’), que también utiliza la demagogia, el paralelismo y la rima. Lo indepe ha remitido, pero no ha desaparecido. Solo hay que oír a Torra cada día. Todavía se ven carteles que exigen la liberación de los presos políticos y lazos amarillos en las fachadas y balcones, aunque están un poco mustios, como si el virus también los hubiera contagiado, como si el trancazo de la enfermedad hubiese restado prestancia a su flamear insurrecto. Cerca de la instalación que luce una muestra más del ingenio cupero, reparo en unos libros apilados al lado de un contenedor de papel. Siempre miro a ese contenedor cuando paso por aquí, porque sé que algún vecino suele dejar libros, todavía no sé si porque practica el bookcrossing o porque no le caben en el cubo azul. Hay media docena y me llevo dos, en muy buen estado: Combats singulars, una antología del cuento catalán contemporáneo, preparada por Manel Ollé y publicada por la siempre impecable Quaderns Crema, e Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, del chileno Luis Sepúlveda, en Tusquets. Recuerdo un libro del mismo Sepúlveda, Un viejo que leía historias de amor, que leí hace muchos años y encontré delicioso. Este parece más orientado a un público adolescente —tiene incluso ilustraciones—, pero aun así lo recojo. Otros meten en casa a perros cimarrones o gatos sin dueño; yo rescato libros abandonados. Sigo caminando, acuciado por los reclamos de las cotorras argentinas, que han colonizado el cielo de Sant Cugat y de todas partes, y a las que el coronavirus, por desgracia, no causa ningún mal. Apenas se oyen ya otros pájaros: el estruendo verde de estos gárrulos psitácidos lo ocupa todo. Pero el día es luminoso y el cielo estalla de azul. La floración está avanzada, y uno ve copas vestidas de púrpura, y otras disfrazadas de blanco, y otras más de un verde lavado, enjalbegado de sol. Y, entre las copas, advierto una cometa enredada: sus colores, ahora caóticos, vivifican aún más el esmeralda de los árboles. Qué pena que apenas se pueda disfrutar de la gloria de la primavera: que la gente no se tumbe en la hierba, o se siente en una terraza, a la sombra de un plátano, con un vermú en la mano, o pasee por entre las poblaciones de abedules o álamos. Llego por fin al quiosco y compro El País. Justo delante de mí lo hace otra señora. Me dan ganas de abrazarla, pero no lo hago; al contrario, mantengo la distancia de seguridad. Luego dejo las monedas en la cajita de madera que me tiende la quiosquera, enguantada y enmascarada, y emprendo el regreso. Pienso que esto, este rutinario gesto de comprar la prensa, del que apenas soy consciente en un día cualquiera, se ha convertido ahora en un acto excepcional: excepcional porque nos recuerda la normalidad perdida, porque nos la devuelve un poco. De vuelta ya a casa, compruebo que el aislamiento no solo provoca cambios en el exterior, libre de la presencia humana, o condicionado por los nuevos comportamientos, sino también en el interior de las casas, donde nos vemos obligados a convivir con los nuestros y, lo que puede ser peor, con nosotros mismos. Cruzo una zona residencial, y por el ventanal de un chalé, veo a una joven (rubia) en bragas (negras) y sujetador (blanco) entrar en la cocina, acercarse al fregadero y llenarse del grifo un vaso de agua. Ella no me ve a mí. No dejo de andar: ha sido una visión deliciosa y fugaz, que dudo si repetir. Un atavismo voyeur me empuja a volver atrás. Me paro y retrocedo algunos pasos, hacia el ventanal revelador. Pero no llego a asomar la cabeza: una vergüenza —teñida también, lo confieso, de preocupación: ¿me verá algún vecino?; si me ve, ¿llamará a los mossos para que actúen contra el procaz mirón? — me frena y sigo, por fin, mi camino. Me siento un poco diablo cojuelo —aunque a ras de tierra— en esta ciudad confinada: percibo retazos de conversaciones en los jardincillos o las terrazas de los edificios por los que paso; me llegan hilos de música u olores (a carnes, a potajes) de las cocinas; veo a gente, en los comedores, sentada delante del televisor, cuyas imágenes mudas pueden ser las de una película de Netflix o las de un programa, previsiblemente infumable, de televisión; oigo a niños llorando, o jugando con otros niños, o hablando solos. Llego ya a casa. Cuando introduzco el llavín en la puerta de la escalera, pienso que voy a reemprender la clausura, como los presos reemprenden la condena cuando se acaba el permiso de salida. Pero no: no es, si soy sincero, ninguna clausura, ninguna condena. Si no supiera de las muertes que se producen y el sufrimiento de quienes ven enfermar o morir a los suyos, este encierro, rodeado de libros, con pocas o ninguna obligación laboral, y sin que nadie te llame a la hora de la siesta para hacerte una fantástica oferta telefónica, sería hasta agradable. Siempre que pudiera ir a comprar el periódico todos los días, claro.
___
Eduardo Moga (Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico; Licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica. Su más reciente poemario es Muerte y amapolas en Alexandra Avenue (Vaso roto, 2017). Este texto apareció en su blog Corónicas de Españia.