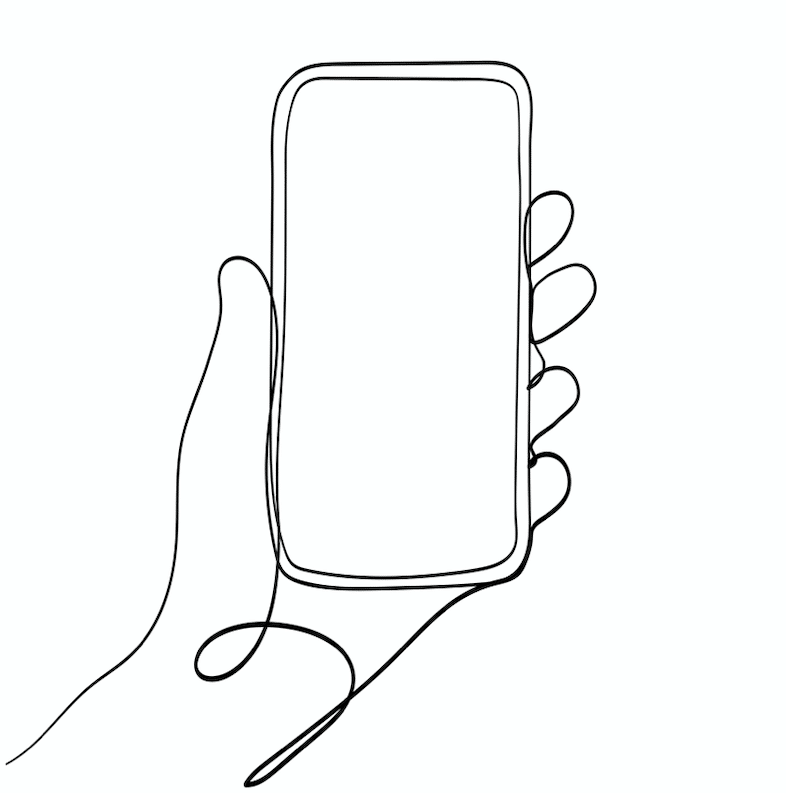El celular obtiene su nombre de la configuración geográfica de la red telefónica, que en el contexto de un mapa aparece como un conjunto de células, cada una con su torre telecomunicativa ejerciendo de “núcleo”. Lo extraordinario de su nombre, sin embargo, procede del tránsito de la metáfora hacia la literalidad: si el teléfono móvil de los años 80 era una especie de prótesis y, por tanto, un instrumento rigurosamente atado a la necesidad; el teléfono celular, por su ubicuidad, por el modo en que regula los dominios del trabajo y el ocio, transformando sutilmente nuestro modo de pensar, escribir y actuar, incluso en la esfera íntima del amor o el placer, ya es casi un instrumento orgánico, una prolongación celular y biológica del cuerpo.
Esta nueva condición alberga una paradoja: este celular convertido en materia orgánica es, al mismo tiempo, el instrumento que nos arrastra al mundo inorgánico de la virtualidad, donde el ser humano deja de ser una red biológica de células vivas para convertirse en una amalgama de pixels. Tragedia mayor si consideramos el impacto de esta mutación desde un ángulo político. Si en los siglos XIX y XX, el acto simbólico más subversivo consistía en destruir los relojes; en el siglo XXI, consiste en destruir, creo yo, el celular. Aunque para ello ya es tarde…
Tenemos en frente, quizás, dos opciones. La opción de “amar a nuestros monstruos”, es decir, de recuperar del abismo destructivo la tecnología y repensarla con propósitos creativos, como recomienda Bruno Latour en su bello ensayo sobre el medio ambiente; y la opción de retornar, en un nivel personal, a la austeridad del estoicismo clásico.
Yo, por mi parte, hace meses que salgo a caminar sin teléfono, sin carga, sin peso. Y en esas caminatas en que recupero una relación empírica con el mundo, es que se amalgaman las ideas que estampo en este Facebook.
___
Marco Escalante, ensayista peruano radicado en Chicago. Autor de Malabarismos del tedio (Editorial 7Vientos).