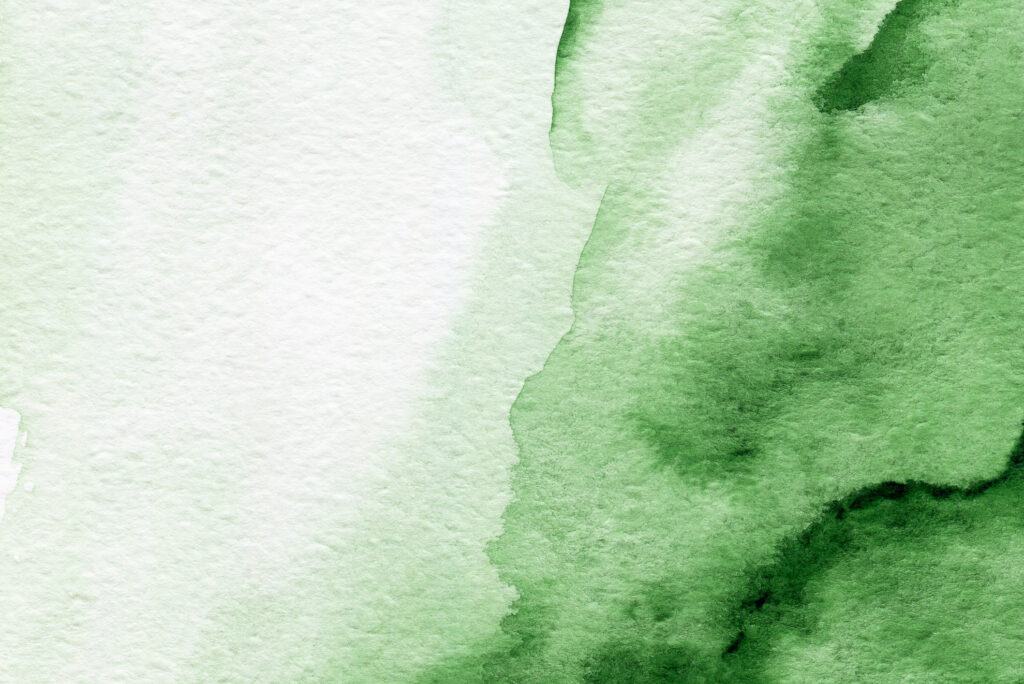1968 es un hito en la historia socio política del mundo. También del Perú. No solo el mayo francés o la eclosión del hipismo. El florecimiento de la primavera de Praga y su aplastamiento. También la masacre de My Lai, la de Tlatelolco, el asesinato de Memphis, nos recuerdan las cuentas pendientes por tantos otros crímenes en nuestra América. Y, en Perú, el general Juan Velasco Alvarado (1910-1977). Ese personaje que ha devenido mala palabra, blasfemia, una especie de invocación tremebunda para los sectores más nostálgicos de la oligarquía terrateniente. Aún falta escribir una historia de la cultura peruana que evidencie la impronta de esta pretendida revolución. Lo cultural fue un campo sobre el que operó con voluntad política expresa. Pero, sobre todo, está pendiente analizar su influencia sobre el mapa teatral del país que, a partir de la década de los años setenta, en el cenit del velascato, produjeron los giros y transformaciones más importantes no solo en Lima sino también, y quizás principalmente, en importantes plazas del interior. Yego, Yuyachkani y Cuatrotablas en Lima, Barricada en Huancayo, Los Audaces en Arequipa, entre muchos otros grupos teatrales, no podrían explicarse sin los fuertes vientos de progresismo que alentaban proyectos colectivistas ilusionados con la posibilidad de las utopías. Asimismo, un nacionalismo de autorías que impulsó a la dramaturga Sara Joffré a crear las muestras nacionales y regionales desde 1974 para que se ofrezca “teatro peruano”, revela una coincidencia con el discurso reivindicativo que imperaba en esos años desde la iniciativa gubernamental que merece dilucidarse con cuidado. Tampoco es casualidad que a partir de los años setenta, los emprendimientos teatrales utilicen casi siempre el sistema cooperativo de puntos para la repartición de ingresos. Modelo consolidado hasta la actualidad, no solo entre los proyectos de teatro independiente, que coincide con la tercera vía, alentada por el “Plan Inca” y que sobrevive entre la enorme mayoría de teatristas. El balance de ese periodo es otra de las investigaciones pendientes que las universidades que forman profesionales del teatro siguen eludiendo.
En tiempos de vertiginosa comunicación a través de tecnologías cada vez más omnipresentes, que nos ofrecen contactos electrónicos inmediatos, acceso a bancos de contenidos inabarcables, babélicos e indigeribles que han convertido la gestión de big data en una cuestión de necesidad estratégica para países, corporaciones y comunidades, además de haber facilitado la manipulación de opinión pública más veloz de la historia en el fenómeno que ha dado en llamarse posverdad. En tiempos donde lo inmaterial parece ser el signo y la tendencia. Donde las clases medias y ascendientes, cada vez más amplias en países como el nuestro, pero también más saturadas bajo la presión de productividad que ellas mismas se autoimponen, siguen optando con más o menos culpa, por el consumo de entretenimiento, qué lugar ocupa el teatro.
Pensadores como el alemán Boris Groys o el coreano Byung-Chul Han coinciden en señalar que la sociedad contemporánea, urbanizada en su mayoría, vive entrampada en una hiperactividad que ya no se corresponde con la que describiera Guy Debord en La sociedad del espectáculo, en la que el tiempo libre se asociaba con la pasividad y el escape de las condiciones ordinarias. La gente hoy, por el contrario, elige programas de diversión hiperactiva, sean de consumo de fin de semana, sean tours vacacionales con agendas rigurosas que planean al minuto hasta “los descansos”. Las personas se transforman en infatigables productores de contenidos –fotografías, selfies, comentarios en redes, intercambio de mensajes con imágenes, opiniones impulsivas, pero sobre todo simple exclamaciones– en lugar de receptores competentes de objetos o eventos de cultura. Del consumo pasivo a la producción activa. Hiperactiva. Constituyendo sujetos que, conectados al internet, devienen compulsivos, incontinentes e inmediatistas. Respecto a la cultura, son mucho menos contempladores y más perpetradores. Cada tweet, meme, publicación en Facebook, emoticon en grupos de WhatsApp o Telegram, o post en Instagram o fugaz vídeo en Tik Tok es, en última instancia, una micro producción que delata su precariedad y banalidad en la biosfera cultural. Les resultan más dadas a su actual necesidad, las actividades y ficciones espectaculares pero de historia lineal. Se agudiza la tendencia de los públicos a exigir formas (así sean fórmulas) que sacien su necesidad de mucha acción, terror o humor pero que permitan seguirse a través de narratios claros y si fueran ordenados en secuencias lineales y consecutivas, mejor. Las sagas, de alguna manera, en las series o el cine, ofrecen ese auxilio de referencia. Los espectáculos teatrales de gran formato, que requieren de numeroso público que sostenga una taquilla tienen presente este requerimiento de su mercado: Nada muy “denso”, por favor, nada que exija pensar mucho o acordarse de problemas. Sin embargo, el teatro de arte está.
En un contexto de ese tipo, sostengo que los teatros peruanos ofrecen su naturaleza disidente. Esto es, su dimensión política. Desde el mismo hecho de existir y subir a escena. Intentemos visibilizar, al menos, dos perspectivas que sustentan lo dicho. Una: la organizativa. Reunir las voluntades de un colectivo (el teatro siempre lo es, así se trate de un unipersonal) para poner una obra es, desde el génesis del proyecto, algo casi imposible de ser rentable. Cuanto más artístico se pretende el montaje, más exploraciones, desafíos, riesgos y problematizaciones debe asumir. Por lo tanto, más, muchas más horas de trabajo para idear, proponer, probar, corregir, pulir. Ese costo no puede ser asumido casi nunca por la taquilla. Porque las innovaciones suelen inaugurar formas o combinaciones y, por lo mismo, no coinciden con los gustos masivos, al menos no al inicio. De eso se trata el arte. Otros proyectos que estén más atentos de la sintonía con amplios públicos –decisión legítima, por cierto— clasifican dentro de otra naturaleza que puede contener elementos artísticos pero no prioriza ese carácter sino lo instrumentaliza. Usa el arte como un medio para alcanzar otras metas. Las económicas de una exitosa temporada comercial, por ejemplo. Pero el solo hecho de que un equipo de artistas se reúna para idear y componer un proyecto teatral configura un acto de disidencia contra la lógica rentabilista del capital. Esto no impide, por cierto, que en el teatro haya obras originales y taquilleras que, además, ofrecen una experiencia que fomenta el espíritu crítico. Casos como Pataclaun en los noventa o como la inteligente Las chicas del 4° C (2018), de César de María, dirigida por Adrián Galarcep, son excepciones que lo confirman.
Otra perspectiva: la temática. De qué se ocupan las dramaturgias de nuestro medio. Las formas de afrontar la política en nuestro teatro han cambiado, su naturaleza es distinta a la que impulsó a los artistas escénicos del paradigma progresista setentero. Entonces se creía en un teatro de agitación social y política explícita. Es indicativo que el original nombre del señero grupo de Lima, nacido del ímpetu creativo de egresados de los colegios públicos Guadalupe y Rosa Santa María sea: “Yego, teatro comprometido”. Sus obras entre 1969 y 1970, además de originales, eran iconoclastas: Fue entre nosotras; Alicia encuentra el amor en el maravilloso mundo de sus quince años; El prejuicio universal, etc. Las iniciáticas de Yuyachkani: Puño de cobre (1972), Allpa Rayku (1978), Los hijos de Sandino (1981) evidenciaban su vocación denunciadora, programática, casi proselitista hacia una lucha que debía contribuir a la revolución (de inspiración castrista) y a la reivindicación política de los explotados.
Medio siglo después, el teatro no deja de emitir politicidad, incluso entre quienes no son conscientes de ella. Pero lo hace premunido de una madurez artística mayor, sus banderas parecen ser otras. Se asienta en sus dominios –los del arte– consecuente con sus posibilidades y limitaciones para señalar, discutir, exponer los malestares de su tiempo.
Tres poéticas relevantes que conviven actualmente en nuestros escenarios serían: la poética teatral de la memoria, de las sexualidades y la que podríamos llamar de la aspiración de autonomía. Que una obra se proponga parte de cierta poética, no impide que tenga en sí características de otras. Pero se le propone en una por considerarse que es la predominante pero nunca que aplica a una sola, lo que sería reduccionista.
La poética de la memoria podría llamarse también, siendo más explícitos, de la memoria del Conflicto Armado Interno (CAI). O quizás, por lo representado en las más recientes, se trate de la Posmemoria. Aunque muchos despistados que asocian teatro peruano con las salas del mainstream de la capital no lo sepan, hay una larga tradición de obras de esta poética que se remonta a la década del ochenta. Quizás Carnaval por la vida (1987) del colectivo Vichama de Villa El Salvador, El caballo del Libertador (1986) y Pequeños héroes (1988) de Alfonso Santistevan o Contraelviento (1989) de Yuyachkani sean hitos inaugurales del abordaje con otras tempranas como Voz de tierra que llama (1992) del grupo Barricada de Huancayo o Entre dos luces (1992), de César Bravo. Los concursos que fomentan la literatura dramática en este siglo han producido varias obras también con este tema central. El concurso de dramaturgia del Ministerio de Cultura (que parece haber sido ya desactivado) incluyó una categoría precisamente dedicada a fomentar la escritura de guiones sobre este periodo de nuestra historia contemporánea. Entre las más relevantes de años recientes están La cautiva (2014), de la dupla creativa Luis León/Chela de Ferrari. Que además de su justa selección para distintos festivales dentro y fuera del país, tuvo el impacto político de hacer reaccionar a un ministro del interior y a un procurador antiterrorismo en uno de los mayores despropósitos y ridículos estatales de los últimos tiempos al iniciar una investigación a la obra por posible apología. Otra obra fue La hija de Marcial (2015), escrita y dirigida por Héctor Gálvez que se anticipó en la fecha de su escritura a una controversia política: la de los enterramientos del enemigo vencido. Una impactó la realidad, la otra la anticipó. Ambas nacen de la dramaturgia literaria, pero hay otros modos de componer para el teatro que, como el caso de Sin título/Técnica Mixta (Yuyachkani, 2004), ofrecen también relevantes trabajos inscritos en esta poética.
La poética de las sexualidades se propone también a partir de un eje temático. Estas propuestas exhiben una clara intención de disentir de las representaciones que invisibilizan, marginan, estigmatizan o menosprecian a diversas sexualidades, excluyéndolos de la esfera del reconocimiento y de sus derechos. Desde la célebre adaptación (inconsulta) que hiciera Luis Felipe Ormeño de El beso de la mujer araña de Puig en 1978 para Teatro del Sol han subido a los escenarios muchas obras sobre estos tópicos. Pero, especialmente en los últimos años, su profusión es notoria, muy en consonancia con las preocupaciones de un sector letrado peruano que tiene que ver menos con la izquierda y más con una posición de principios liberales. Otra vez podría pensarse que la literatura dramática es el tipo de composición que, naciendo de un guion previamente escrito, genera montajes en esta poética. Sin embargo, una de las obras más relevantes de esta es una de teatro testimonial: Desde afuera (2014) del grupo No tengo miedo. Creada con los materiales de vida de cuatro personas de distintas orientaciones sexuales, constituye uno de los trabajos escénicos más atrevidos e impactantes de la escena reciente en el país.
Pero hay muchos otros creadores preocupados por estas cuestiones. Desde la dramaturgia literaria, Eduardo Adrianzén ha investigado y escrito sobre personajes icónicos del arte poniendo énfasis en su condición homosexual: Demonios en la piel (2007), basada en el trágico fin del cineasta Passolini; Sangre como flores (2009), basada en la vida de García Lorca; o Libertinos (2012) donde explora el desenfreno del poeta francés del siglo XVII Claude Le Petit. La dramaturgia de Mario Vargas Llosa también recoge un personaje o una relación homosexual en sus obras La chunga (1986); Ojos bonitos, cuadros feos (1996) y Al pie del Támesis (2008). La lista de autores con esta inquietud en sus ficciones para la escena es mayor: Jaime Nieto, Diego La Hoz, Gonzalo Rodríguez Risco, Daniel Dillon, Claudia Sacha, Daniel Hernández, entre otros.
Desde la performance escénica están el colectivo elgalpon.espacio que encabezan Jorge Baldeón y Diana Collazos (particularmente expresas las escenas de Liliana Albornoz y Lucero Medina en Cuestión de Fe, en 2010). Un espectáculo auto clasificado como “instalación performática” fue Goce carnal (2011) dirigido por Miagros Esquivel, Andrés León Geyer y Ricardo Ayala. Otros trabajos individuales como los de Frau Diamanda, Samuel Dávalos, Fernando Flores, Toto Flores, entre otros, componen el panorama de esta poética en nuestro medio.
La poética de la aspiración de autonomía reúne obras que, directamente, cuestionan el modelo vigente de sociedad en la que las personas viven excesivamente dependientes, embridadas por imposiciones productivistas, sometidas bajo mandatos sociales que les imponen roles y formas de realizarlos, así como dinámicas de consumo contra las que no tienen posibilidad de oponerse y mucho menos de liberarse. Aquí pueden inscribirse algunas de Mariana de Althaus, como las de su trilogía sobre la maternidad: Entonces Alicia cayó, La mujer espada, Criadero. También Padre nuestro. Vanessa Vizcarra vadea esta poética con Una historia original. Lo mismo que Tirso Causillas con Financiamiento desaprobado (2016) o Renato Fernández con los personajes alegóricos de Ciudad Cualquiera (2016). También Daniel Amaru Silva con Salir (2016) y la breve Pedido pendiente (2015) que, con otros matices en los personajes, son pasibles de incluirse en esta poética. Pero quienes más explícitamente ofrecen obras que dan forma a esta poética serían Cinthia Delgado con la hilarante Una pequeña guerra de independencia (2017) y Carlos Gonzáles Villanueva con una exitosa trilogía ganadora de premios: Deshuesadero (2014), Oda a la Luna (2015) y El hombre intempestivo (2018). Los protagonistas de estas obras son ambivalentes, parecen descolocados, fuera de lugar –en el caso de los personajes de Delgado además exhiben una conmovedora e ingenua terquedad— pero a la vez los signan destellos de lucidez que les otorga un carácter especial. Dotados de honestidad, pesimismo e ironía, exponen su inconformidad y disenso frente al mundo que los domina: un poder que se revela como un mecanismo implacable, capaz de devorarlos o, por lo menos, un absurdo asfixiante del que desearían (algunos hasta intentan) sacudirse para obtener una digna autonomía.
Hay, sin duda, otras obras que bien pueden enriquecer esta propuesta. Hay, también posibilidad de identificar otras poéticas. Como hay obras que desafían por sus cualidades insulares todo intento de clasificación. Uno de los casos más fascinantes es, quizás, el del espectáculo Ino Moxo (2014), de Integro, dirigido por Oscar Naters. Esta obra de lenguajes interdisciplinarios es un tejido sensorial en el que confluyen los materiales plásticos de varias herencias pero con predominio de los amazónicos. Ofrece varios desafíos al espectador actual: le exige atención, concentración, que acepte suspender la superficialidad del multitasking y desconectarse del vértigo de su cotidianidad urbana para entregarse al goce estético que le asediará los sentidos, incluyendo el sentido crítico. Eso en sí mismo, sostengo, es ya una acertada toma de posición. Es casi, si me permiten, junto con las otras poéticas señaladas, la tentativa, cincuenta años después, de una nueva respuesta política, más propia y pertinente desde nuestros escenarios.
______
Percy Encinas Carranza, crítico y dramaturgo peruano. Es director de la revista indexada Cultura Sur y una de sus más recientes investigaciones publicadas es el libro Entre fuegos (Lima, 2022).