Este mundo no tiene nada que ofrecerte –dijiste, todo está
condenado a su extinción. Cómo reunir la percepción
trizada, tanto roto en el pecho. Tu dedo no apuntó hacia
lo alto, subir no es la salida, hay violencia en todo ascenso.
Más bien, rendición: una ascesis inversa que desdiga
la gravedad, que descienda hasta diluir los bordes en la
compasión del Uno.
Seguir descendiendo hasta saberse sustrato,
raíz, mineral.
Y el poema, refucilo en la llanura oscurecida,
como única linterna.
[Rendición]
Qué hermandad custodia esta tumba
no acabada de cerrar del todo
ante la que me arrodillo:
nada más pronunciar el rezo
de la sepultura porosa
se fugan serpientes
[las mismas que se interponían
entre tus pasos de niño
y los cerezos.
Esas serpientes son del mismo color
que las hojas del paraíso en otoño:
de ese amarillo convaleciente
que jamás llegará a arder.
No lleven las bumbulas a sus bocas
–hasta los pájaros lo saben
son venenosas
advertía ella con gravedad
al vernos jugar con sus frutos.
Cada paraíso gestaba
en silencio
la sustancia de su propia caída.
Ignorábamos
que –más hondo aún
en el interior de las drupas
dormitaban las cuentas
de la redención
que los dedos de la abuela
iban despertando cada tarde
entre avemarías.
[Melia Azedarach, árbol del paraíso]
Al despedirle, besé su mejilla endurecida por ese frío para
el que no hay palabras. Lo miré con curiosidad de niña y
confrontada con la propia muerte, aparté definitivamente
la mirada. Ya no estás –me dije– en esta silueta que
lleva tu traje gris marengo y la mejor corbata.
Ya resplandeces lejos del tanatorio, de este cuerpo que
conservan en agosto con aire acondicionado a bajísima
temperatura.
Hasta escarchar las flores que alcanzó a cubrir el seguro
de decesos.
[Despedida]
Benditos los que regresan al mar
que un día los recibió de niños
abriéndose paso con dificultad,
renqueantes sobre la arena.
Benditos los que perdieron
toda el agua que portaban
porque llegaron a la orilla
con las manos vacías
y toda su sed intacta.
Las cuencas de los ojos
abiertísimas a una luz
jamás estrenada.
Benditos los que llegan,
benditos los que no lo lograron.
[Nosotros]
Como uno de esos ángeles de Wenders, acerca su oído
a nuestra espalda para auscultar el llanto no llorado,
caracola pegada a la oreja para oír el mar ausente.
Cuando todos se han ido de la casa y en la fachada está
colgado el cartel «Se vende», ella se queda a hablar con las
voces remanentes: el niño que cayó al pozo prendado por
el fulgor del agua, los ecos refugiados en las macetas en las
que apenas sobreviven los helechos. A observar cómo las
migas son transportadas por hormigas rojas a una hierba
que nadie riega y deberá esperar al próximo noviembre.
Ella se queda a revisar si queda algo en los cajones mal
cerrados o si alguien sigue respirando entre las cenizas de
una urna.
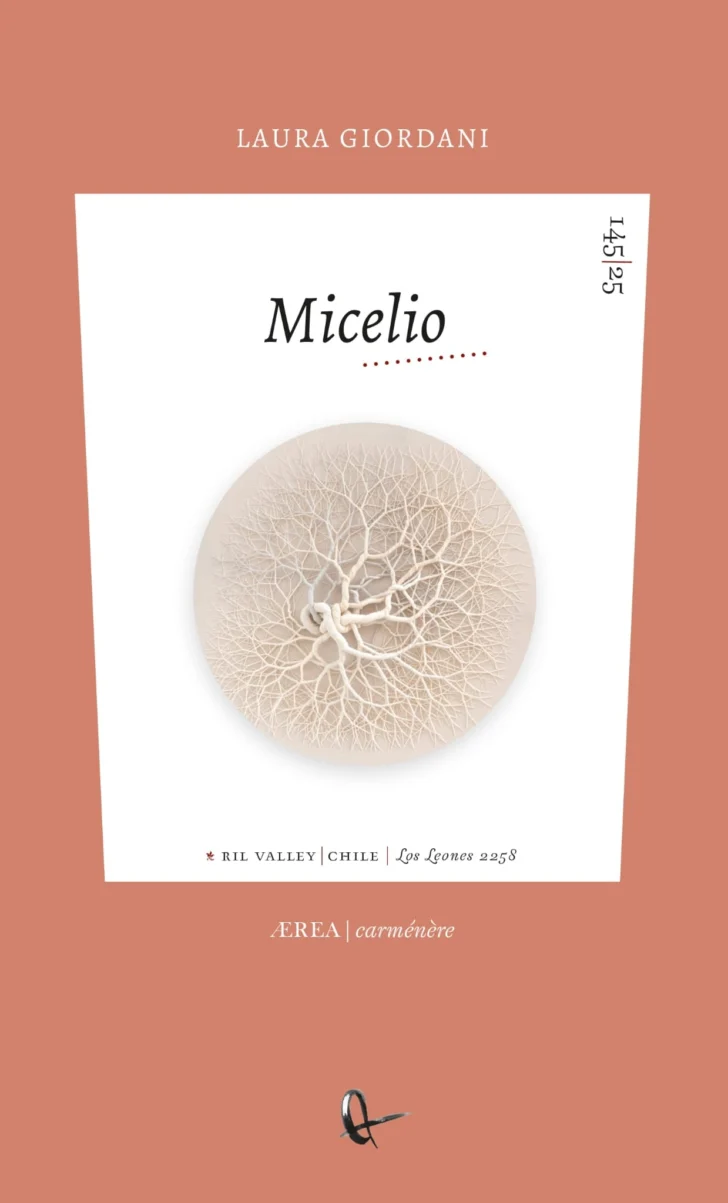
12 de junio de 1959
Bosque a las afueras de Mölnbo. Cuatro de la tarde, casi
solsticio de verano en el hemisferio norte. Friedrich
Jürgenson, aficionado a la ornitología, intenta registrar
el canto del pájaro pinzón con una grabadora de cinta
abierta.
Lo primero que se olvida de un muerto es la voz,
dicen. Pero al rebobinar la grabación la escuchó nítida,
angustiada:
Friedel, mi pequeño Friedel,
¿puedes oírme?
Después de cuatro años fallecida, su madre le llama por
su nombre de pila entre el canto de los pájaros pinzones.
Anti-nido:
1- Antípoda del nido y su cobijo: intemperie condensada
que lo devora todo. Su materia son las ausencias y
abandonos trenzados de manera tal que lo hacen
prácticamente invisible.
2- Sumidero celeste por el que desaparecen pájaros,
promesas y algunas palabras que abrigan.
3- Astro reseco y opaco: su proximidad hace decaer la
temperatura varios grados, aunque tengamos la clara
impresión de que ese frío proviene de nuestro interior.
Cegada de sol, borracha de viento, sobre tu fibra abatida
trepas a despilfarrar al cielo la savia. Una cuerda invisible
iza tus harapos y trenza sin tregua tu cabellera muerta y
desgreñada.
¿Procede de lo alto el mandato que te yergue o esa estatura
sin mesura es mera rebelión de tu médula doblegada?
En tu fruto, almibarada lágrima, sepultaste, como un
secreto, la respuesta, tu expoliado corazón de palma.
[Palmera]
La herida es el lugar por donde entra la luz
Rumi
Sobre agujas, goteros y relojes rotos, avanza descalza,
sin herir sus pies. De tan heridos, han florecido con ese
rosado escandaloso de la piel nueva cuando asoma.
No escucha las advertencias de los pisamundos.
Bienaventurada la que revela la belleza de la herida:
restaurada –no con oro– sino con la propia saliva.
La que puede caminar descalza sin sangrar, su pura
indefensión.
Bienaventurada la que repara lo que nuestra ceguera
destroza: ese desguace sin término de la infancia.
[Kintsugi austral]
Una melodía inconfinable
hace porosos los huesos,
anega de música la muerte,
reverbera.
Reanudar la letra
interrumpida
por el vado de cenizas
hasta que aparezcan las palabras
del rocío, esas que brotan
nada más abrir los ojos.
Tu saliva en nuestros ojos
para ver,
Tus dedos en los oídos
para oír.
Verás entonces
un fogonazo en el cielo
oscurecido de febrero,
la dulzura acopiada
como agua de una lluvia
que no vemos.
Por fin oirás
el grito tanto tiempo
contenido de las tunas.
[Effetá]
—-
Laura Giordani (Córdoba, Argentina, 1964) es poeta, escritora y profesora. Reside en España. Estudió Psicología y Magisterio en la Universidad de Valencia y el máster en Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas en la Universidad Abierta de Cataluña. Ha publicado varios ensayos y nueve poemarios, el último de los cuales, Micelio (Ril editores, España, 2026), elegido por la Asociación de críticos de Aragón como el mejor poemario de 2025.