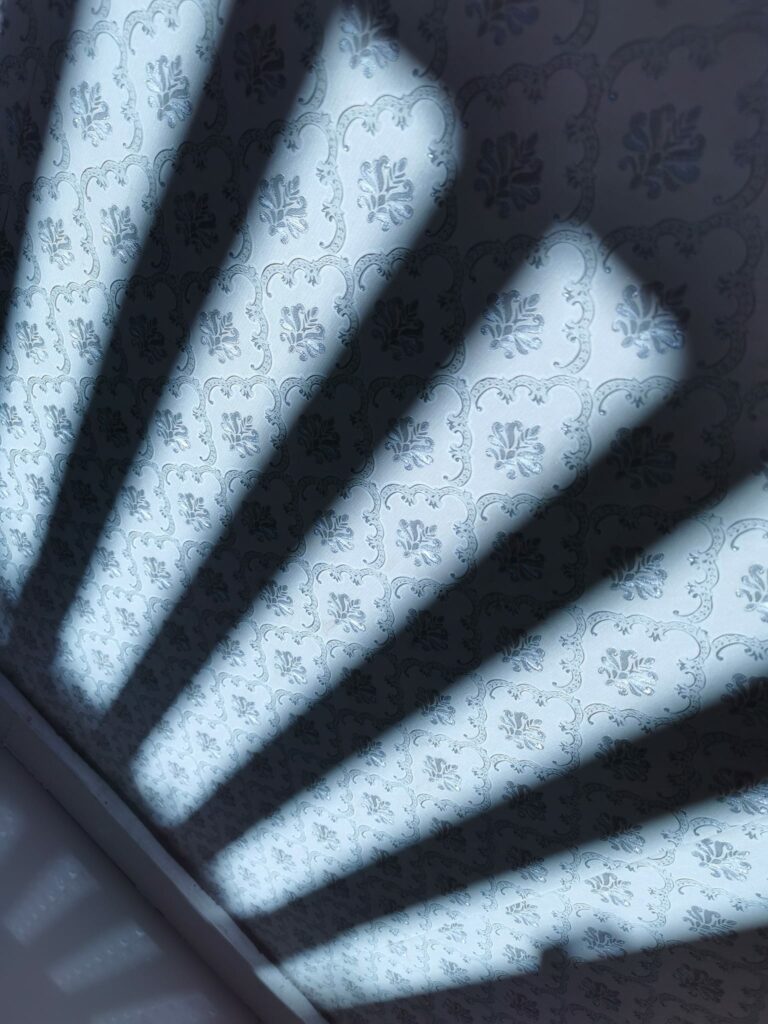En el principio era el paisaje. Valles inabarcables “que era maravilla ver su hermosura”, campiñas “rebosantes de árboles llenos de frutas, con “hojas que dexavan de ser verde, y eran prietas de verduras”, ríos de “buenas aguas”, montañas que parecían llegar al cielo, y “las tierras tan fermosas y gruessas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para hedeficios de villas y lugares”.
En principio era el pasmo, la admiración de los llamados descubridores del Nuevo Mundo ante la prodigiosa naturaleza virgen de la isla, mirada europea deudora de una visión a mitad de camino entre el mundo mítico del Medioevo y el humanismo renacentista:
Estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta, y las yervas todas floridas y
muy altas, los caminos muy anchos y buenos, los ayres eran como en abril en
Castilla; cantava el ruyseñor… Era la mayor dulcura del mundo. Las noches
catavan algunos paraxitos suavemente, los grillos y ranas se oían muchas.
La descripción aparece en el Diario de Colón, fechada el 7 de diciembre de 1492, dos días después de su llegada a la isla que los indígenas llamaban Haití, y que él, por sus semejanzas con España bautizó Hispaniola. A la misma seguirían muchas otras representaciones en las que el asombro ante lo extraordinario, desconocido, se confunde con el interés del propagandista de convencer sobre el éxito de la empresa más audaz que hombre alguno pueda haberse planteado en su tiempo: “buscar levante por poniente”, navegar por el occidente para llegar al oriente, a los reinos fabulosos de Catay y Cipango citados por Marco Polo en el Libro de las maravillas, tierras del oro y las especias. De ahí que decidido a creer lo que deseaba, el 4 de enero, tras haber recibido de los indígenas muestras del metal precioso y algunas de las especies ambicionadas, habiendo escuchado llamar Cibao a la zona del interior de la isla, el Almirante confundió la palabra taína con el antiguo nombre de Zipango dado por los europeos y chinos a Japón, para terminar concluyendo que el lugar soñado “estava en aquella isla”, donde habría de encontrar las minas de Salomón.
Para Pedro Henríquez Ureña “El diario de Colón, que conservamos extractado por Fray Bartolomé de las Casas, contiene las páginas con que tenemos derecho a abrir nuestra historia literaria, el elogio de nuestra isla, que, unido a la descripción del conjunto de las Antillas creará para Europa la imagen de América”. El paisaje aparece, pues, en la aurora de nuestra literatura. A través de los ojos y la palabra, irremediablemente condicionados del “gran paisajista” que fue, a juicio de Henríquez Ureña, Cristóbal Colón. Imágenes de exuberancia y fecundidad que aparecerán también en los cronistas de Indias, y que, en consonancia con el culto renacentista a lo natural, identificarían a América como el territorio de la utopía, de la naturaleza virgen donde vivía desnudo y feliz el buen salvaje. Desde lo que Edmundo O´ Gorman llama, en lugar de “descubrimiento” la Invención de América (1958) la idea de lo maravilloso aparece articulada a la construcción del ser y la realidad americanos, reverdeciente de manera triunfal cuatro siglos después en el realismo mágico y lo real maravilloso de Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier.
Se ha dicho que los cronistas, aunque encandilados por el sol y la lujuria del verde, prestaron poca atención al entorno natural. Interesados sobre todo en narrar hechos y hazañas de la conquista, o en criticar sus abusos, como Fray Bartolomé de las Casas, no encontramos en ellos las descripciones llenas de color y exaltación subjetiva que descuellan en el diario de Colón. El alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, Gonzalo Fernández Oviedo, puede considerarse la excepción. Detengámonos brevemente en su libro Sumario de la natural historia de las Indias (1526), ya que el botánico y etnógrafo, primer cronista oficial de Indias, es tambien el primero en establecer una conexión vital y emocional con la isla, en la que dice tiene su casa, asiento, mujer e hijos. En el Sumario, crónica destinada a Carlos V, el colonizador describe, si bien con estilo expositivo también con énfasis laudatorio las características de la Española, haciendo inventario de la flora y la fauna: coco, palma, pino, caña, encina, higüero; frutos como el mamey y la guanábana; aves, insectos, serpientes, murciélagos, entre muchos otros. Para expresar la singularidad de la naturaleza uno de los recursos literarios más utilizados es la comparación. Igual que otros cronistas, pero acaso con mayor conciencia de la imposibilidad de aprehender “el grandísimo e nuevo imperio americano” sin referentes lexicales, sin vocablos nuevos para designar lo desconocido. El cronista compara Sicilia e Inglaterra con La Española, y no ve ventajas entre la isla y aquellas. La ciudad de Santo Domingo, por sus casas de piedra es similar a Barcelona, las minas de oro son más ricas y mejores que todas las que se han descubierto, hay tanto algodón como en ninguna parte, los ingenios más ricos, la tierra más fértil, los mejores pastos, y “lindas aguas y templados aires”.
Dado que no encontramos referencias al paisaje en los muy contados textos que nos han llegado de la literatura colonial, el primer momento a destacar en el proceso de ideación del paisaje insular, a fines del siglo XVIII, es el libro Idea del valor de la isla Española (1785), del naturalista, historiador, sacerdote Antonio Sánchez Valverde, quien ha sido considerado el primer escritor de importancia nacido en Santo Domingo. “Intelectual del criollismo” lo define Roberto Cassá. En su obra, cumbre de la historia, la geografía y la cultura en la colonia española de Santo Domingo, Sánchez Valverde describe detalladamente bahías, ensenadas, puertos, calas, islas y bajos, serranías, llanuras, ríos que fertilizan, palmas, vegetales, minerales. Desde la perspectiva del racionalismo ilustrado del que fue representante conspicuo, el territorio se convierte en paisaje, pero no solo para la contemplación, como objeto estético, sino de utilidad para el bien común. La visión no es ya la del extranjero asombrado ante el Nuevo Mundo, sino la del criollo empeñado en defender la valía de los legítimos habitantes de Santo Domingo, resaltar las riquezas naturales y analizar las causas de la decadencia de la isla. A pesar del propósito de objetividad proclamado en la introducción del libro: “El amor de la patria no me llevará a exageraciones”, afirma, las valoraciones elogiosas están más cerca del entusiasmo de Oviedo, de quien se confiesa admirador, que del distanciamiento propio de la ciencia.
Con el encarecimiento de la riqueza natural de Santo Domingo y sentido de pertenencia al territorio, Idea del valor de la isla Española es un referente temprano en la concepción del paisaje como elemento de identidad.
2
La naturaleza ha sido pieza esencial en el imaginario colectivo. Desde el Libro Primero de Moisés, génesis del cielo, de la tierra, de las aguas que Dios reunió y llamó mares; de toda planta del campo, toda hierba, todo río que salía del Edén para regar el huerto.
La naturaleza se convierte en paisaje cuando es percibida por alguien en un contexto que le da sentido. Y en tanto implica la mirada humana, constructo cultural, histórico, que como tal ha experimentado una evolución acorde con las épocas, el pensamiento filosófico y los movimientos artísticos literarios.
El paisaje hizo su entrada al pensamiento y la literatura de manos de la pintura, en el siglo XV del Renacimiento. Ut pictura poiesis: “Como la pintura así es la poesía”, reza la locución horaciana. Imágenes idealizadas en el lienzo y la página a partir de la recuperación de la herencia griega y la comunión armónica con la naturaleza. Paisajes de ensueño a los que, al decir de Claudio Guillén, acudirá el hombre en los siglos por venir para encontrar consuelo frente a las injusticias de la vida social, en busca de la perdida unidad con el todo y con un sentimiento de expulsión frente a la inmensidad contemplada que marca la relación de conflicto del hombre moderno con el paisaje.
Tras la idealización paisajística en el Renacimiento, la complejidad y los claroscuros del Barroco.
La utilidad de la naturaleza y finalidad educativa en la literatura y poesía del Neoclásico.
El paisaje subjetivo de los románticos en el siglo XIX, continuación del yo, de los estados del ánimo, de la sed de libertad y de infinito.
Paisajes remotos de los modernistas, que más que ver imaginan lo exótico, lo raro, en procesos metafóricos que no parten de la percepción.
Y en el siglo XX de los ismos, el paisaje abstracto, dúctil, cambiante de las vanguardias; la emergencia del inconsciente, la ruptura con la tradición y las convenciones llevada a la experiencia literaria del paisaje.
Estos cambios en la representación paisajística, en conexión con el pensamiento y los movimientos artísticos literarios, no solo corresponden a la literatura europea sino también a la literatura hispanoamericana, y dentro de ella la dominicana, como reflejo que estas fueron durante mucho tiempo de la literatura del viejo continente, especialmente de la española, con excepción del momento modernista.
3
¿Cuándo, en la poesía dominicana, la naturaleza deja de ser espacio para convertirse en paisaje?
¿Cuándo el sol deslumbrante del Caribe, el mar que nos rodea, los ocres de la tierra y las infinitas gradaciones del verde no solo son vistos sino también sentidos, interpretados?
¿Ha sido el paisaje tema, símbolo, protagonista de nuestra poesía? ¿Ha tenido la fuerza que evidencia en la literatura de nuestra América, “continente del Paisaje Triunfante”, al decir de Luis Alberto Sánchez? Tan rotundo el influjo de la naturaleza que en los Seis ensayos en busca de nuestra expresión (1928) Henríquez Ureña la considera entre las fórmulas del americanismo, una de las soluciones ensayadas para el problema de nuestra expresión en literatura: “La literatura descriptiva habrá de ser, pensamos durante largo tiempo, la voz del Nuevo Mundo”.
En busca de las respuestas a estas preguntas adentrémonos en el tema inexplorado del paisaje en nuestra poesía en los siglos XIX y XX, no solo para conocer cómo éste
ha sido percibido y recreado, bajo cuales condicionantes estéticas e históricas, sino también para acercarnos al espíritu que a través de su imagen ha definido el ser y la expresión dominicanos.
La primera estación del viaje es la poesía que se produce en los albores de la república. La encontramos en La lira de Quisqueya, la primera antología poética publicada en el país, en 1874. Nueve años después de la Restauración, y dos del movimiento del 25 de noviembre de 1873 que puso fin a los “seis años” del gobierno de Buenaventura Báez y sus intentos de anexión a los Estados Unidos. La “revolución de noviembre” marcó el inicio de una era nueva, de tono liberal y una clara conciencia de nacionalidad que derrotó definitivamente la idea de anexión. A juicio de Henríquez Ureña, en 1873 “llega a su término el proceso de intelección de la idea nacional”.
Estamos en el momento de la poesía patriótica y de poetas en su mayoría también hombres de acción, algunos víctimas mortales de las luchas políticas; periodistas, jurisconsultos, participantes en las gestas libertadoras para quienes el paisaje era imagen y encarnación de la patria, y la exaltación idealizada de la naturaleza una expresión del sentimiento nacional. Entre los diecinueve poetas antologados, veamos unos pocos ejemplos entre los muchos que encontramos de tratamiento del paisaje. Comencemos con Félix María del Monte, considerado por la crítica tradicional “el padre de la poesía de la República independiente”.
Del Monte, uno de los próceres de “La Trinitaria”, escribe en Saint Thomas, donde está desterrado, su conocido poema “El banilejo y la jibarita”. El sujeto poético, proscrito, describe y realza frente a la mujer amada el valle de Baní. Lo recuerda “lleno de un encanto irresistible”, con aves, flores, cielo azul y sereno, y nostálgico enumera árboles y frutas:
Cayas, Córbanos, Abeyes
Crecen en erguidas cimas,
Al par de enhiestas cabimas
Y corpulentos Yareyes.
A más de dulces mameyes
Hai Sajonas, Caimoni,
Jinas, Sigüitas, Maní
Poma-rosas, Algarrobos,
Hicacos, Nísperos, Jobos,
Y montes de ajonjolí.
De la patria, donde dice siempre hay primavera, destaca la vida rural, costumbres y productos criollos como la hamaca y la boruga, la piedra de ponzoña para la picada de guabá, lazos de guano, la zarandunga.
La figura del proscrito, expulsado del edén, que para aliviar la pena acude al recuerdo del paisaje nativo, aparece también en José María González. Igual que del Monte, el poeta describe frente a la amada “la naturaleza hechicera” en extenso inventario de árboles, aves y frutas, destacando el sentido de pertenencia al recordar a la familia en el centro del paisaje. Igualmente se inscribe en la tendencia del paisaje Manuel Rodríguez Objío, General de Brigada en la guerra restauradora, con un poema descriptivo en el que llama la atención la imagen de la isla en los primeros versos: “una Antilla en medio del mar caribe/ que luz y vida recibe,/ del sol de la libertad”.
Otra reelaboración del paisaje desde el exilio aparece en Nicolás Ureña, ya no con énfasis en la vida del campo y color local, sino con referencia culta a plazas y templos en un poema de clara filiación romántica por la identificación de la noche y el silencio del país extranjero con el alma atribulada del poeta, a la que opone el recuerdo inspirador de “Las brisas tropicales cargadas del perfume de las flores” de la patria. Pero es por el conocido poema “El guajiro predilecto” por el que el padre de Salomé Ureña de Henríquez puede ser considerado uno de los más representativos poetas del paisaje nativo.
Besa el Ozama al pasar
El pie de una alta ladera
Que conduce á una pradera
Circuida de un guayabar.
No mui léjos descollar
Se vé un grupo de colinas,
I entre lindas clavellinas
Matizadas de colores
Cual salido de entre flores
Se ve el pueblo de los Minas.
El amanecer del paisaje es el amanecer del río Ozama como protagonista, motivo y símbolo en la poesía dominicana. Ningún otro elemento de la naturaleza ha merecido la atención del río a la vera del cual se fundó la ciudad primada de América.
Como expone Bernardo Vega en el libro Me lo contó el Ozama (2011) éste fue, por siglos, vía de comunicación y de tráfico de productos, puerto de contacto con el mundo, lugar de encuentro y de intercambio comercial, testigo fluvial de nuestra historia, de los sueños y las pesadillas que han forjado el destino de la isla. El Ozama de Nicolás Ureña, al pie de una alta ladera; para Félix Mota “verde orilla/ Fértil y mansa del Ozama undoso”, Javier Angulo Guridi lo contempla “transparente sobre su móvil panteón”, y en el poema “Al Ozama”, en modo romántico identifica el río con el sujeto lírico: “Es cierto, Ozama; los dos/ tenemos la misma suerte;/ yo corro tras la muerte/ y tú te lanzas al mar!” Vigil Díaz titula su libro de reportajes Del Sena al Ozama, y José Joaquín Pérez, el poeta desterrado, cantor por excelencia del paisaje –el poema “Quisqueyana” es uno de los ejemplos preclaros de nuestra poesía paisajística– en el antologado “La vuelta al hogar” contempla gozoso la ribera del río al regresar a la patria tras el exilio:
¡Mi dulce Ozama! Tu bardo amante
a tus riberas torna a cantar,
y tras él deja, por ti anhelante,
lejanos climas y humilde historia
tierna memoria
¡del peregrino vuelto al hogar!
El arrebato del paisaje se atenúa en el tránsito entre el siglo XIX al XX. La antigua sociedad agrícola y patriarcal comienza a recibir atisbos de progreso y nuevos temas e inquietudes surgen en el ámbito poético. En la tríada fundacional de la poesía moderna dominicana: Salomé Ureña, José Joaquín Perez y Fernando Arturo Deligne, solo José Joaquín Pérez trasluce con efusión el sentimiento de la naturaleza. En “La llegada del invierno”, Salomé acude al tropo del “perenne encanto primaveral” para realzar el clima de Quisqueya frente al de los países fríos, pero no hay en la composición, la única en su producción inspirada en el paisaje, la intensidad romántica de Pérez, que sí aparece en Josefa Antonia Perdomo Heredia, en el poema titulado “El mar”, uno de los pocos dedicados al mar de la isla en la poesía del XIX. Con la vehemencia y sensibilidad características de su poesía religiosa y patriótica, Perdomo Heredia recrea su relación de “placer indescriptible mezclado de terror” con el mar, identificando el inmenso torbellino y la turbulencia de sus olas con su “latiente, enfermo y ansioso corazón”. La poesía del paisaje escrita por mujeres en el siglo XIX registra otro ejemplo: el poema “Puerto Plata”, escrito por Virginia Elena Ortea en Mayagüez, Puerto Rico, 1889.
El tratamiento del paisaje no es igual en toda la poesía romántica. Cuando eros sustituye el sentimiento patriótico, el sujeto amado, percibido con todos los sentidos pasa a ser centro de la imagen poética, y la naturaleza escenario cómplice de la experiencia amorosa. Así lo encontramos en el antologado “Plenilunio” de Fabio Fiallo: “Por la verde alameda, silenciosos,/ íbamos ella y yo,/ la luna tras los montes ascendía,/ en la fronda cantaba un ruiseñor.” En Enrique Henríquez el sentimiento amoroso determina el paisaje. Así, en el poema “¿Por qué tardas?” porque la mujer no viene y el lecho está vacío, “La alameda está triste. A mis pisadas/ la tierra ha respondido con lamentos, / cual si en su opreso corazón gimiese/ la voz de un insaciable desconsuelo.” El bohemio Arturo Pellerano Castro dibuja un escenario de vida campestre en una de sus encantadoras “Criollas”, en la que el amante caza cocuyos para la mujer evocada “En la margen fondosa del río,/ en las noches tranquilas oscuras”.
4
El gran vuelco en la poesía dominicana y en la percepción del paisaje, el que conduciría a los momentos más altos y luminosos de su evolución, se produce en la primera mitad del siglo XX, en el contexto de los cambios que en todos los órdenes transformaron aceleradamente la vida y la literatura nacional, entre ellos los puntos negros de la intervención militar norteamericana del 1916 y la dictadura trujillista. En solo medio siglo, los dos momentos cenitales de nuestra poesía: Postumismo y Poesía Sorprendida, y cuatro poemas clásicos: el singular Rosa de Tierra, los dos poemas épicos asociados a la aventura de la isla: Compadre Mon y Yelidá, y el más popular de los poemas sociales: Hay un país en el mundo.
El Modernismo, la revolución literaria que, encabezada por Rubén Darío desde finales del siglo XIX abarcó a todos los pueblos de habla hispana y posteriormente se extendió a España, aunque tardío y tímido en República Dominicana contribuyó con la atmósfera de ruptura y renovación estilística, sobre todo desde la melange de los ismos: criollismo, parnasianismo, simbolismo. En la particular puesta en página del movimiento en República Dominicana, si nuestros modernistas, Valentín Giró, Osvaldo Bazil, Ricardo Pérez Alfonseca y Luis Herrera, entre otros, dan muestras de la sensibilidad modernista utilizando algunos de sus temas, procedimientos y símbolos, a diferencia de muchos otros en Hispanoamérica no huyeron de la realidad cotidiana a lugares remotos y exóticos, sino al interior de sí mismos, acaso por la influencia simbolista tan presente en nuestra literatura; y más que acudir al paisaje como tal utilizaron elementos de la naturaleza en la elaboración de la imagen y la construcción metafórica. Los poetas modernistas dominicanos, bohemios elegantes y cosmopolitas, no han resistido bien el paso del tiempo, excepción hecha de Federico Bermúdez, y reveladoramente no con poemas escritos “en la alta torre de marfil”, desvinculados de la naturaleza y la realidad concreta, sino, nada menos y nada más con el primer libro de índole social en nuestra poesía, Los humildes (1916). Bermúdez, petromacorisano, vivió la famosa “Danza de los Millones”, el período de esplendor económico y cultural de San Pedro de Macorís favorecido por la industria azucarera y el alza de los precios del producto en el mercado internacional, y es esta circunstancia la que condiciona su mirada apreciativa del campo de caña en el poema descriptivo, de tono impresionista, “La flor de la caña”. Bermúdez sublima el paisaje, introduce la presencia del labriego y en giro interesante el proceso de corte, pero el objetivo lírico es resaltar la utilidad de la caña, que comienza “con la muerte fatal de la belleza/ por la belleza eterna de la vida”.
Más raro que los modernistas por las asociaciones exóticas, y renovador en la recreación del paisaje es Vigil Díaz. Al polémico creador del Vedrinismo podría discutírsele la primacía en la introducción del versolibrismo, si inició o no la Vanguardia en América Latina, pero no puede negársele el cambio significativo en los poemas de paisaje “Visión lunar” y “Rapsodia”, colindantes con la atmósfera vanguardista.
Árboles de la villa blanca de San Carlos:
uno,
dos,
tres,
cuatro,
cinco;
cinco aortas llenas de sangre;
cinco basílicas de misteriosas sombras donde descansa
mi ánimula desgarrada por las zarpas atorrantes de la hora;
cinco ánforas de perfumes que lactan las blancas y
azules serpientes de mis sueños y mis quimeras;
cinco jarrones de verdes y perfumados aceites de frescura;
La entrada espectacular del paisaje nacional a la poesía dominicana del siglo XX la protagoniza el creador y Sumo Pontífice del Potumismo, Domingo Moreno Jimenes. Libérrimo, transgresor en su rechazo a la estética modernista y hasta a la propia Vanguardia, a la vez de liberar el verso de las ataduras formales: “Quiero escribir un canto/ sin rima ni metro;/ sin armonía, sin hilación sin nada/ de lo que pide a gritos la retórica”, Moreno vuelve los ojos y todos los sentidos a la realidad que le rodea: a la naturaleza, al paisaje, a los hombres y las mujeres del pueblo, con una comprensión de lo nacional y una dimensión espiritual desconocidas hasta entonces. La expresión es otra, inédita. La mirada de la realidad y del paisaje, desconcertante y nueva. Porque a diferencia de la exaltación romántica y del criollismo no es externa sino consustancial, de compenetración emocional y espiritual con el hombre y la naturaleza nativa, con lo autóctono, lo más pequeño y humilde. Exaltación de las cosas simples, del sentir del pueblo, del paisaje real que, al decir de José Rafael Lantigua, son expuestos dentro de una tónica sensible y esencialmente nacional.
Con su maletín lleno de libros y su figura estrafalaria, Moreno Jimenes recorrió durante años todo el país, contemplando la naturaleza, amando mujeres, compartiendo con campesinos y lugareños. De esos viajes son los personajes, olores y colores, paisajes plasmados en su poesía: el haitiano,“que todos los días hace lumbre en su cuarto”, la maestra a la que pide recordar el amanecer con su vaca lechera, las meretrices que se hastían, la niña Pola que estaba en el campo y su padre figuraba tonta, los sahumerios para auyentar los espíritus, la yerba, el framboyán, los piñonates, el cabrito que echó a correr por la empalizá, el mar, los ríos, montañas, bisbiseos de sombras en el puerto. De su peregrinaje incansable los poemas que dedica a Santiago, Barahona, San Francisco de Macorís, Jacagua, San Rafael, y en el inolvidable “Rosa, el poema del amor antillano” la estampa del mercado de Santiago.
El paisaje de la isla es uno de los núcleos de la obra de Moreno, camino de identidad. Aparece desde los primeros poemas, igual que las pinceladas criollas –así puede apreciarse en “Atardecer campestre”, de 1914, en el poema en prosa “Acuarela”, publicado en 1919, y en “Paisaje”, en opinión de Flérida Nolasco el poema con el que inicia su revolución poética. Pero es a medida que la inmersión en lo dominicano se hace más telúrica, más profunda, con el telón de fondo de la intervención militar norteamericana de 1916, y luego la dictadura trujillista, que el paisaje pasa a ser ontología, valor esencial de la dominicanidad vivida y proyectada hacia el continente americano y lo cósmico, hacia la unidad del ser con Dios y la Creación; trascendencia expresada hermosamente en los versos de invocación del Morro de Monte Cristy que encontramos en el epílogo de “El poema de la hija reintegrada” : “Matriz de unidad, haz parir una conciencia unigénita al viento”, y cuando en la hermosa “Plegaria” ruega por la comunión de la humanidad con la naturaleza:
Oremos porque sean libres los caminos de la montaña;
Porque los arroyos continúen con su linfa limpia; porque el sol no deje
De brillar en nuestras conciencias aún cuando sea de noche.
Quebrada sea la quijada de Caín y multiplicado el beso de Adán.
Crezca la mies en el suelo, el amor en los aires y Dios se haga
Patente en la nube, en la tierra, en el agua y en las cosas que no se ven.
El surgimiento de La Poesía Sorprendida, en 1943, constituyó otro viraje en la representacion del paisaje insular, un enriquecimiento de la praxis poética a tono con su rigurosa exigencia estética, reacción contra el nacionalismo y el realismo imperantes y ruptura con la estética postumista. Al decir del sorprendido Manuel Rueda, con el lema “Poesía con el Hombre Universal” el movimiento liderado por Franklin Mieses Burgos abrió las puertas e introdujo en el país todas las corrientes literarias de Europa y América, desde los más desenfrenados ismos hasta la “poesía pura” y la de tendencia social. Coherentes con este propósito, los sorprendidos publicaron en cada número de su revista homónima correspondencia y colaboraciones de connotados escritores extranjeros. Las afinidades, y también las influencias de algunos de ellos son indudables, sobre todo Pedro Salinas y Juan Ramón Jiménez con su percepción “anímica” del paisaje. En línea con las tendencias de la época, La Poesía Sorprendida asume conscientemente el subjetivismo, y este perfila su percepción del paisaje.
La apertura al mundo fue la respuesta de los sorprendidos a la condición del isleño, obligado a vivir rodeado por el mar, tradicionalmente predispuesto a sentirse separado del mundo. Y contrarios a toda limitación del hombre y la poesía, se proclaman en su Manifiesto “contra todo falso insularismo que no nazca de una nacionalidad universalizada en lo eterno profundo de todas las culturas”. Es decir, frente al aislamiento no la negación sino la afirmación de la isla, participativa de una cultura universal a través de la cual se trasciende la distancia física.
La insularidad, la isla como realidad objetiva-subjetiva, y condición ontológica, aparece por primera vez en nuestra poesía con los sorprendidos. Al mismo tiempo que en Cuba, donde José Lezama Lima, a raíz de la visita de Juan Ramón Jiménez a La Habana, en 1936, desarrolla el famoso mito de la insularidad en el que se ha sustentado buena parte de la literatura y la poesía cubanas. Los sorprendidos no acudieron, como sus amigos cubanos del grupo Orígenes a la mística de lo insular –la condición de media isla la problematiza, así como en ese momento la ideología trujillista– ni intentaron explicarse a partir de ese concepto la especifidad de nuestra cultura. El postumismo había calmado la sed identitaria. Pero la isla y su paisaje sí alimentan su visión metafórica de la dominicanidad. La isla subjetivizada, espiritualizada, la que se lleva dentro y expresada en el arte, la literatura y la poesía, participa de la universalidad.
La poesía de Franklin Mieses Burgos es la más alta, brillante expresión de los postulados de La Poesía Sorprendida, así como de su tratamiento del paisaje. Con el manejo orfebre de la palabra, la profusión simbólica y hondura conceptual que le han sido reconocidos, Mieses Burgos subjetiviza el paisaje desde lo concreto sensible, no ya contemplándolo sino reconociéndolo como parte del ser en su fluir, devenir inacabado: mar y tierra, flora y fauna, sol hiriente y oscuridad de la noche convertidos en realidad interior a la que se accede desde esos “otros paralelos” donde se busca “la propia presencia de las cosas”, la primigenia unidad perdida. Ese proceso de transmutación de la realidad concreta –bullente de color y sensualidad, en el extraordinario poema “Paisaje con un merengue al fondo”– lo encontramos en “Trópico íntimo”, una de las cúspides de su poesía. El poema inicia declarando la isla subjetiva como el lugar donde tendrá lugar la búsqueda de la trascendencia, de la verdad sustancial: “Ahora, como siempre en otros paralelos/ y en medio de mi isla subjetiva/ buscando la latitud exacta de un mar definitivo”. Entre la realidad y el sueño, lejos de la espesura de la carne donde el bongó retumba lascivo, “lejos de la epidermis banal”, desde el negro confín de los abuelos, desde la abrupta tierra de amor y huracanes, el poeta, profético, soltando sobre un cielo sonámbulo sus pájaros mejores, “soñando, solamente soñando”, enloquecido de amor se encuentra al fin con “el trópico abisal”, espacio redentor “donde todo es posible de ser/ sin la impostura de una corporeidad”.
Los sorprendidos continúan el interés por el paisaje que vimos en los postumistas –notable también en Rubén Suro, Ramón Emilio Jiménez y, como veremos más adelante en los llamados “independientes”– pero hay en ellos mayor esplendor verbal, mayor complejidad y también diversidad por las diferentes visiones y registros particulares que después de concluida la condicionante dictadura trujillista se extienden en el tiempo. Paisaje imaginativo en el más hermoso poema en prosa de la literatura dominicana, Rosa de tierra, de Rafael Américo Henríquez, un derroche de imágenes sensoriales, de elementos naturales cambiantes en la creación corporeizada, encarnada en Rosa de tierra; paisaje de resonancias clásicas en Mariano Lebrón Saviñón, paisajes regionales en Freddy Gatón Arce –poeta social, épico, viajero y descriptivo del paisaje– y su poetización de toda la geografía nacional: desde el sur polvoriento en “Magino Quezada”, el este de las leyendas y los cañaverales en la crónica Y con auer tanto tiempo; la línea noroeste, de accidentados terrenos, guasábaras y cambrones en El poniente; Pimentel y San Francisco de Macorís en Son guerras y amores. Paisaje de armoniosa plasticidad en Aída Cartagena Portalatín, meditativo en Manuel Valerio y Antonio Fernández Spencer; y en Manuel Rueda, el poeta de Montecristi, de la frontera geográfica y metafísica, visiones lacerantes, de apasionada belleza de la tierra y de los paisajes rural y urbano, de la isla “tronchada donde más nos dolía”. En ningún poeta como en Rueda el drama de la división de la isla: “Medias montañas/ medios ríos,/ y hasta la muerte/ compartida.”
En la convergencia entre Postumismo y Poesía Sorprendida aparecen tres poetas vinculados al movimiento literario Los Nuevos (1939) y a los llamados “Independientes del 40”, autores de tres cumbres de la poesía dominicana: Tomás Hernández Franco con Yelidá (San Salvador, 1943),Manuel del Cabral y Compadre Mon (1940), Pedro Mir y Hay un país en el mundo (La Habana, 1949). Tomás Hernández Franco, poeta del mar en Canciones del litoral alegre, y Manuel del Cabral, uno de los fundadores de la poesía negra en el Caribe con Trópico negro, recuperan el paisaje insular en el espacio del mito, mientras Pedro Mir nos lo muestra en sus connotaciones históricas y sociales en Hay un país en el mundo. En los tres poemas, clasificados épicos-líricos, la isla y el Caribe aparecen ya no subjetivizados sino de profunda materialidad, explosiva en color, música, sensualidad.
En Yelidá, epopeya del mestizaje de la isla, el espacio-tiempo es mítico, de fuertes contrastes y dualidades, compuesto de unidades semejantes a los actos en una obra de teatro, intemporal aun la historia consigne dos antes, dos después y un paréntesis. La acción se desarrolla no en la parte este de la isla, sino en Fort Liberté, Haití, territorio de referencias culturales asociadas a la magia y lo maravilloso, donde tiene lugar la aventura de deseo y muerte de Erick, “el muchacho noruego que tenía alma de fiord y corazón de niebla”, y madam Suquí, antes mamasuel Suquiette, “virgen suelta por el muelle del pueblo/ hecha de medianoche a toda hora”. Atado a Suquiete por un filtro amoroso de vudú, Erick fue dejando su estirpe en “el vientre de humus fértil de su esposa de tierra”. Muere, y nace Yelidá, “negra un día sí y un día no/ blanca los otros/ nombre vodú y apellido de kaes”, y para salvarla, para que no quedara perdida en el flotante archipiélago encendido, viajan a la isla por los hondos caminos del subsuelo los liliputienses dioses infantiles de la nieve. “Los dioses de leche y nube con sexo de niño” buscaron al dios negro del atabal, a Badagris, Agoué, Ayidé Queddó. Pidieron, imploraron salvar la última gota de sangre de Erick, pero “aquella noche Yelidá había tenido su primer amante/ estaba tendida y fresca como una hoja amarilla muy llovida” y “por los caminos de la lombriz y de la hormiga/ rota toda esperanza regresaron”. El fracaso de los dioses nórdicos es el triunfo del instinto y del mestizaje, del Caribe preñado de mitos y misterios, de su identidad.
Con el flujo impetuoso de sus imágenes deslumbrantes, con el brío metáforico, las adjetivaciones sorprendentes, símiles, sinécdoques, sinestesias; con la urdimbre de símbolos, con su aliento cósmico y sacralización de elementos de la naturaleza –la luna, el sol, el mar– con su erotismo desbocado y primigenio, con su pluralidad de sentidos, Yelidá nos sumerge en la esencia y el espíritu del paisaje insular, en “las islas de las montañas de azúcar, que olían a cedro como las barricas de ron”, donde en la noche florecía el burdel con hondo aliento de tam-tam, isla de sol y cocoteros, de coral y de pimienta, de fuego.
En Compadre mon, como en Yelidá, la isla está asociada a la aventura, al viaje, al mito; a la conciencia y discurso de identidad que si bien surge con el nacionalismo decimonónico, alcanza su plenitud en este período. Compadre Mon es el héroe mítico del campo dominicano, en una tradición que ha identificado lo campesino con la esencia nacional, “la expresión más sentida y completa del ser dominicano tradicional –afirma Bruno Rosario Candelier–, de su cultura y sus creencias, de sus leyendas y folklore, de la tierra dominicana y el talante de sus hombres y mujeres”.
Compadre Mon es también metáfora del país, de su naturaleza y paisajes que él encarna, de manera memorable en su cuerpo. Así lo revela el primer verso del extenso poema épico: “Por una de tus venas me iré Cibao adentro”, identificando las venas del héroe con los caminos geográficos y emocionales que llevan al centro del país. Igual cuando el sujeto poetico, en el Poema 2, dice en imagen connotativa de la violencia histórica que para saber el mapa de la tierra mira la carta de la piel de Mon cosida a tiros, o cuando compara el río, en el que cabe el cielo, con la mano de Mon en la que cabe la historia de su caserío. De sus manos “sale más furiosa de azul la geografía”, su barba es árboles, selva, “yerbas cimarronas/ llenas también de pájaros y viento”, la voz, agua; las manos, ríos; los ríos, venas.
Igual que en Yelidá, pero sin rozar el barroquismo, con sabia economía expresiva, los recursos poéticos fluyen con ímpetu en el empeño de abarcar la totalidad y complejidad de la aventura criolla. En imágenes sensoriales y sinestésicas el poeta oye el clima del país y sus toros desatados, el aguacero preñador de río; con los ojos oye el discurso de las cicatrices, el huracán: escoba de nublados. Paladea el primitivo olor, mira los bueyes, los amaneceres, las estrellas como agujeros en el cielo, en la gallera huele “en medio del humo de aroma/ que envió en el café y el tabaco/ la loma”. Enaltece, como Moreno Jimenes, los personajes rurales, las cosas pequeñas: “Qué grande estás Compadre Mon/ en esas cosas pequeñas”, dice en el pórtico del libro.
Compadre Mon y Yelidá fueron publicados con apenas tres años de diferencia. Los dos acusan similares influencias vanguardistas y sentidos coincidentes, pero mientras la primera es un poema que leemos como capítulo de la epopeya, Compadre Mon se nos presenta como la epopeya entera en uno de los libros más ambiciosos de nuestra poesía. Ambos trasladan la acción a Haití –en la segunda parte del libro, Mon huye a la parte occidental de la isla, como históricamente lo hicieron muchos revolucionarios y montoneros–, pero en la obra de Del Cabral hay una exposición realista y problematizada de la sociología y los estereotipos del haitiano, y un reconocimiento explícito de la otredad en relación con la identidad nacional. La conciencia de isla, subyacente en Yelidá, la expresa con orgullo Compadre Mon cuando asume la personificación de la isla y hace suya la contradicción y ambivalencias del isleño atrapado entre la tierra y el mar, “verde fiera que siempre/ nos pone un rabioso anillo”:
Lo que ayer dije aquí
a gritarlo vuelvo ya:
¿tierra en el mar?
No señor,
Aquí la isla soy yo.
La última estación de nuestro viaje es el poema que abrió las puertas a la tendencia social en los años sesenta, el más leído y declamado en el país, referente del exilio anti trujillista y emblema de la lucha democrática por la libertad y la justicia tras el ajusticiamiento del dictador. Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, fue publicado en La Habana en 1949. La influencia del romancero español y del subjetivismo vanguardista responde a las tendencias estéticas de la época, pero es en la década del 60 y con el regreso al país de su autor, en 1962, que el poema irrumpe de manera triunfal en nuestra poesía, sobre todo en las generaciones más jóvenes.
Hay un país en el mundo subvierte la imagen utópica tradicional del paisaje, y la visión de paz y progreso impuesta por el régimen trujillista. Poeta social, Mir amplía el cauce abierto por Federico Bermúdez, pero con una reciedumbre crítica y un talante político que le diferencia de los poetas dominicanos de su tiempo, y de los anteriores, trazando un arco con la poesía patriótica y política de inicios de la República.
Poema épico, social, descriptivo, presenta la realidad del país en los años de publicación del libro, a partir de dos imágenes opuestas que por el contraste hacen más drámatica la denuncia de la desigualdad: una recrea el tropo secular del hechizo de la isla, el imaginario de la naturaleza exhuberante: país inverosímil, colocado en el mismo trayecto del sol, en un inverosimil achipiélago de azúcar y de alcohol, liviano, claro, frutal, fluvial. La otra es la del país oprimido, sencillamente tórrido y pateado, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado. El poeta parte de la contemplación lírica de la naturaleza: cuatro cordilleras cardinales, bahías, penínsulas, ríos verticales, y de la abundancia de la tierra que brota y se derrama y cruje como una vena rota. Pero en esa tierra recrecida los campesinos no tienen tierra. Todo es del ingenio, la caña de la que vivimos –símbolo nacional más que la caoba, dijo alguna vez Héctor Incháustegui Cabral–, la vida de los hombres, las mujeres y los niños dependiente del capital extranjero, del dólar: un borbotón de sangre. Tras la denuncia de tanta injusticia, los versos más terribles y dolorosos de la poesía dominicana: “Este es un país que no merece el nombre de país. Sino de tumba, féretro, hueco o sepultura.” Pero el poeta social y el político que pide “caiga el peso infinito de los pueblos sobre los hombros de los culpables” cede el paso al poeta que afirma su fe en la palabra, que quiere oír, quiere verla en cada puerta para después no querer más que paz, “un nido de constructiva paz en cada palma”. Los versos finales prefiguran el fin de la opresión y la injusticia social, y sorprenden en su irrupción lírica y alusión al alma, al perdón en unos besos, y el olvido.
Naturaleza y paisaje han estado presentes en la poesía dominicana desde las primeras luces del amanecer, en cada momento de su evolución hasta estos días inciertos, al filo de la sombra. El paisaje ha sido tema, motivo, personaje, espejo del yo, elemento y símbolo de identidad, reflejo de la nación. Ha expresado ideas, sentimientos, sueños. Ha sido íntimo y colectivo, de comunicación y comunión con lo sagrado.
En el mundo posmoderno de la hipertecnología y la globalización, del consumo irracional y la destrucción de los recursos naturales, la poesía, como la más alta expresión del alma, trozo del cosmos alojado en el hombre al decir de María Zambrano, sigue siendo llamada a preservar, a través de la frágil unidad con la palabra, la unidad sagrada entre el hombre y la naturaleza, la ligazón misteriosa con la creación y también con el otro y la realidad que le rodea. Así fue ayer. Hoy y mañana no será distinto.
Bibliografía
-Castellanos, José: La lira de Quisqueya, edición fascímil 1874, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 1974
-Llorens, Vicente: Antología de la poesía dominicana 1844-1944, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 1984.
-Henríquez Ureña, Pedro: Obras completas, Compilador/ Editor Miguel D. Mena, Tomo II: 1936-1940, Editora Nacional, Santo Domingo, 2015.
-Henríquez Ureña, Pedro: “Seis ensayos en busca de nuestra expresión” en Obra Crítica, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.
–Dos siglos de literatura dominicana (S.XIX-XX) Poesía, Tomos I y II, Selección, prólogo y notas de Manuel Rueda, Santo Domingo, Colección Sesquicentenario de la Independencia Nacional, Editora Corripio, Santo Domingo, 1996.
-Rueda, Manuel, Hernández Rueda, Lupo: Antología panorámica de la poesía dominicana contemporánea (1912-1962), UCMM, Santiago de los Caballeros, 1972.
-Moya Pons, Frank: Manual de historia dominicana, 9ª edición, Caribbean Publishers, Santo Domingo, 1992.
-Incháustegui Cabral, Héctor: De literatura dominicana siglo veinte, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Banco de Reservas de la República Dominicana, 3ra. edición, Amigo del Hogar, Santo Domingo, 2007.
-Rosario Candelier, Bruno: Valores de las letras dominicanas, PUCMM, Santiago, 1991.
-Joaquín Balaguer: Historia de la literatura dominicana, quinta edición, Argentina, 1972.
-Del Cabral, Manuel: Permanencia inmaterial. Obra poética completa, Ediciones de Cultura, Ministerio de Cultura, Santo Domingo, 2011.
-Hernández Franco, Tomás: Obras Completas, tomo I, Guillermo Piña Contreras, editor, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Colección de Cultura Dominicana, Santo Domingo, 2019.
-Incháustegui Cabral, Héctor: De literatura dominicana, siglo veinte, Colección Bibliófilos, Banreservas, Volumen II, Santo Domingo, 2007.
-Perez, José Joaquín: Fantasía indígena y otros poemas, Biblioteca de Clásicos Dominicanos, Volumen VI, Ediciones de la Fundación Corripio, Santo Domingo, 1989.
-Nolasco, Flérida: Domingo Moreno Jimenes. Antología. Librería Dominicana, Ciudad Trujillo, 1953.
-Mora Serrano, Manuel: Antología poética de Domingo Moreno Jimenes, Ediciones Librería La Trinitaria, Santo Domingo, 1999.
-Lantigua, José Rafael: Domingo Moreno Jimenes, biografía de un poeta, Editora Búho, Santo Domingo, 5ta. Edición, 2006.
-Sánchez Valverde, Antonio: Idea del valor de la isla Española, Biblioteca de Clásicos Dominicanos, Vol. V, Ediciones de la Fundación Corripio, Santo Domingo, 1988.
-O´Gorman, Edmundo: La invención de América, Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión, México, 1992.
-Fernandez de Oviedo, Gonzalo: Sumario de la natural historia de las Indias, Biblioteca Americana, México, primera edición, 1950. CIHAC, CM, versión digital, E17-28.
-Guillén, Claudio: “Paisaje y literatura o los fantasmas de la otredad”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016.
-Sanchez, Luis Alberto: “El paisaje en la literatura americana, elemento desconocido aunque dominante”, en Revista Iberoamericana, Vol. LXXXVII, Num. 276, julio-septiembre, 2021.
-Vega, Bernardo: Me lo contó el Ozama, Fundación AES Dominicana, Santo Domingo, 2011.
_______
Soledad Álvarez (1950), poeta y ensayista dominicana autora de Autobiografía en el agua (2015).
Ilustraciones de Pedro Burgos Montero.