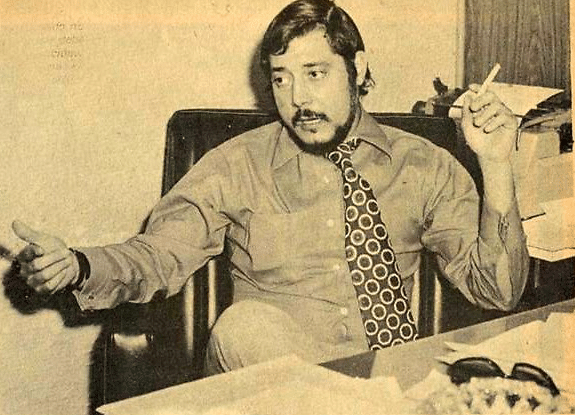Has reunido como un mago sin tregua las noticias de la tarde, has olvidado por un instante la fábula que tramabas en la Underwood bajo la maravilla sin escritura de los laureles, has visto regresar a las oficinistas a sus despoblados y grises escaques de frío, has nombrado a amantes y a ciudadanos mientras ocupaban los cinematógrafos para repetirse en ellos sin otro juguete que la quimera, el tedio o la mentira, has recorrido la muerte de los otros en las primeras planas de los vespertinos que sangran ensopados de tinta, te has detenido en las gasolineras que dan al mar igual que antaño daban al sueño las carpinterías de San Pedro, has visto correr a los primeros transeúntes de la lluvia dentro del rumoroso tumulto de las canciones, y has presumido como de costumbre la ilegible, la irresponsable sintaxis de Dios.
Estás frente al espejo. Estás frente al espejo, en el que continúan ocurriendo sin cesar las muchachas y las golondrinas de la tarde, y te perfumas. Te anudarás la corbata de diminutos lunares, pondrás en su lugar los gemelos que una de ellas te regaló ayer con una nota desesperada, colocarás la pluma Parker en el impecable bolsillo del corazón, humedecerás con vetiver el pañuelo que lleva tus iniciales y frotarás con un retazo de bayeta berrenda los zapatos relucientes de la farra. Pronto saldrás a la noche, ese animal, ese navío. No vacilarás. Saldrás armado. Has recibido la orden. Lo que decides –lo que ordenas– también lo decide y lo ordena tu cuerpo. Dejas sobre el escritorio la memoria, que jadea en un rincón amarillo parecida tardíamente a un podenco herido. Lo has dicho. Si te atreves a salir, René, te acuchilla un trompetista.
Hablo, desde luego, como si fuera propio, como si fuera mío, el lenguaje que René del Risco desató para siempre en los días inmortales y lancinantes de posguerra. Me demoro y me deleito en el pastiche, que quizá el autor de El viento frío y Rafael Américo Henríquez, autor de Rosa de tierra, merecen más que nadie en los fastos de nuestra íngrima República de las letras. Fue una ruptura radical con los lenguajes establecidos y con las poéticas dominantes. Allí nació una nueva imaginería y una nueva moralidad verbal. Estábamos frente a unas escrituras que carecían en absoluto de precedentes, desde el postumismo a la Poesía Sorprendida y desde los independientes del 40 a la generación del 48.
Aquella provocación, como todo acto de inusitada poiesis, de invención inesperada y de audacia que no transige en ninguna circunstancia con la cobardía, ha llegado intacta hasta nosotros. Lo que René vio a escala nacional en 1965 se cumplió a escala mundial en 1989. Tratábase precisamente, huelga decirlo, del viento frío, de las rachas de una ventisca helada que nos azotaba sin miramientos. Hoy lo sabemos, pero entonces no lo sabíamos. Tuvimos que esperar más de dos decenios para ver confirmada la profecía. El estallido de los sesenta debió aguardar a la consumación de los noventa para que la historia adquiriera finalmente sentido, aunque ese sentido fuera el de un final hegeliano ya definitivamente proclamado por la paradoja de un suculento japonés ajeno sin apelación a Occidente.
René vive –trepida, argumenta, bromea, proclama– treinta y un años después de la partida. Hay vivos que a diario desaparecen –vivos que no resisten la época–, mientras René permanece erguido en la hélice luminosa de la pureza que pergeñó a dentelladas. Fue él quien advirtió primero la derrota y fue él quien primero la escribió al descubrir ciertos orbes inéditos en la literatura dominicana. No era la ciudad, sino el lenguaje desconocido de la ciudad. No era la pequeña burguesía (lugar común que nos asoló como pocos otros), sino la espiritualidad lastimera de la pequeña burguesía y de sus desleídos fuegos de artificio. No era la incipiente sociedad de consumo, sino una ética en la que aún no habíamos discurrido. No era todavía el fin de la historia, sino su imprevista y calamitosa agonía. Fue –y es– una escritura. Todo ocurrió en los breves o eternos cataclismos de la lengua.
A sabiendas, René inhumó, decidido a pagarlo con la vida, los atrincherados imaginarios utópicos para fundar los íntimos espacios de lo privado. Es René quien nos conduce de los ámbitos declamadores de lo público a estos ámbitos discretos y encantadores de lo privado. Él encarnó la transición. De la Edad Heroica migraríamos luego al vacío del consumo y a las orgías de la sociedad de consumación. René lo intuyó cuando nadie lo intuía, cuando nadie lo oteaba, cuando nadie lo barruntaba. Empezábamos entonces a salir del fetichismo de la mercancía hacia la mercancía del fetichismo, es decir, del mundo quizá agobiante de las cosas hacia el universo mágico y desaforado del lenguaje de las cosas. René descubrió, de un único y relampagueante vistazo, las nuevas fantasías de la contemporaneidad. Habíamos arrojado las abrasadoras banderas del mitin para encender las luces lábiles y leves del living room y habíamos trocado la patria por la eficiencia no sin retórica de un microondas literalmente inimaginable. Dejábamos el PC por la PC. El deseo de la revolución fue sustituido abruptamente por la revolución del deseo. Lo sé porque a mí me tocó rizar el rizo, sumergido en los exquisitos funerales de la posmodernidad, durante el clamoroso decenio de los noventa.
La ciudad era un dedal marino, un breve bajel de miel, un espejeante garabato áureo. La ciudad era un signo, apenas un signo, y tú la escribías contra la esperanza en los pergaminos que habías salvado con osadía de la hecatombe. Era una ciudad de mentirijillas, pero tú veías la urbe en lugar de la aldea, y dejabas los ojos sobre las cigarras, y pronunciabas como un vigía postrero el nombre aterido de las glicinas, y a las muchachas que se peinaban el pelo en dos mitades pavorosas las sentabas en tu pupitre de vidente para que recorrieran contigo la noche y el aquelarre lluvioso de la noche y los astros procelosos y mendicantes de la noche. Acaso estabas enamorado. La ciudad olía ora a menta, ora a nafta. En el balcón navegante de Miñín Soto, roto el pez y rota la metralla, alta la sed de guitarra y delfín, vociferantes y aguerridos como cualquier condotiero en el fragor ensordecedor de la batalla, apurábamos los alcoholes cruentos de la eternidad y tú proclamabas –tú, René del Risco–, mientras alzabas la voz para que nadie luego alegara inocencia, que El viento frío era más importante que lo que quedaba entonces de la Agrupación Política 14 de Junio.
Yo estaba ahí. Yo te escuché decirlo. Yo tomé nota en mis pergaminos a veces inconfesables y excesivos, aunque no alcanzara entonces a comprender del todo lo que decías en el balcón navegante y enaltecido de Miñín Soto. Ahora, treinta y seis años después, sé que definías así tu lugar frente al manoseado compromiso sartreano –aquel engagement que Sartre predicó en ¿Qué es la literatura?, su libro de 1947 que tuvo un incontenible éxito planetario y que fue de inmediato asumido por los oficiantes fascinados del poema marxista–, y que así fijabas, con una frase fulgurante, tu lugar como intelectual que había deslindado tajantemente la política de la poesía, para dar soberana prioridad a esta última. Frente al poema de la política fundaste, antes que nadie, la política del poema. Anunciabas ya, con aquel rayo de lucidez y coraje, espetado al parecer sin consecuencias, la inminente desaparición de los intelectuales en el reciente decenio finisecular. Yo lo sé. Yo estaba ahí. Yo no lo he olvidado.
Basta leer con detenimiento Ahora que vuelvo, Ton, un cuento emblemático. A diferencia de Bosch, que estaba dentro de sus obras como un irreducible predicador, maestro preclaro que sin duda inauguró la noción de pueblo en la historia nacional y que no se separaba nunca de sus criaturas, abrazado ejemplarmente a una causa redentora de evidentes alcances mundiales, en este cuento de René se establece una distancia insalvable entre narrador y personaje. La sociedad ya no es la que había sido. René advierte el tránsito de los años treinta a los años sesenta. La sorpresa del cuento consiste en que establece esta insalvable distancia hasta entonces inédita en la literatura dominicana. Estamos ante una nueva teoría de lo político y ante una desconocida política de la literatura. Por supuesto, concluía allí, o daba señales de concluir, la pasión de la política como destino, furor que duró dos largas centurias y que Bonaparte fue el primero en olfatear.
Era –no más, no menos– el fin de la emancipación. Nada colma –nada, ni siquiera las palabras, materia de la que según Mallarmé está hecha la literatura– el abismo que separa al narrador del personaje al que se dirige, y que a pesar de la infancia y los lenguajes compartidos han tomado dos trayectorias sociales y verbales substancialmente incomunicadas. La eficacia del cuento reside precisamente en esta incomunicación, que se erige sobre la desgarrada solidaridad y una dolida ternura que se nos muestra como inútil. La aventura de la narración depende de esta sorpresa en la que ya no sirven de ninguna manera las palabras, por lo menos en la medida en que tal vez les sirvieron antaño a apóstoles como Bosch. O, mejor, la sorpresa consiste en que éstas ya sencillamente no colman la hendidura o el hueco o el vacío de una brutal extrañeza inevitable.
Es René quien funda entre nosotros la narración dilapidada. Fingiendo que le habla a Ton, de hecho el narrador nos habla a nosotros, sus lectores, destruido para siempre el antiguo, el heroico vínculo que unía a los escritores con los de abajo. El proyecto del narrador no es ya ni remotamente el proyecto del personaje, aunque ese narrador esté arrojado todavía a los sinsabores poéticos de la mala conciencia. Ton y el narrador innominado no hablan. Mientras uno trabaja, el otro naufraga. Ambos viven en las afueras de la historia, de la que han sido expulsados por el resto de sus vidas. La lengua ha muerto entre ellos, como si dijéramos que ha fenecido la trama desencantada de cierta sociedad, de cierta política y de cierta literatura, así como el propio porvenir y la palabrería agotada de la emancipación, que otrora incendiaba los cuerpos y las almas.
Es ahora cuando vuelves, René. Hoy es 20 de diciembre de 1972. Saldrás del festivo y humeante Dragón de chinos después de medianoche y tomarás el malecón salobre y atronador rumbo a Manaclas, donde solían inmolarse tus compañeros apenas nueve años atrás. Digas lo que digas, sabes que es imposible renunciar a una épica y a sus cruentos ucases ineludibles. Eres el poeta que divide una época de otra. Ahí está, agudo y hastiado, el trompetista que te acuchilla cuando te atreves a salir. Burlamos el poema, pero no los tiempos. Has convertido el viento frío en la imagen con mayor resonancia de las letras nacionales. No ignoras que eres literatura. Has hecho de René del Risco un personaje con existencia propia, una desmedida obra de arte y el único mito del bullicioso y concurrido Parnaso dominicano. El mar, ahora, semeja un león de numerosa espuma, y la noche se pone grande, cada vez más grande. Diciembre crece. Escuchas vítores. Porque nunca te fuiste, es ahora cuando vuelves, René. Yo lo sé. Yo estoy aquí.
10 septiembre 2003
_____
Enriquillo Sánchez Mulet fue un poeta, cuentista, articulista e intelectual dominicano.